LIBRO RECOMENDADO

Drama y sociedad
de Alfonso Sastre
Mariano de Paco
(Universidad de Murcia)
Madrid: Editorial Taurus, 1956.
Segunda edición en Hondarribia, Hiru, 1994.
Posee un gran interés la actual relectura de Drama y sociedad, el primero de los libros “teóricos” de Alfonso Sastre, cuando no están lejanas las seis décadas desde su aparición. Más aún porque la reflexión crítica que el autor daba a conocer en este volumen de “juvenil madurez” (si se me permite el oxímoron), pronto continuada y enriquecida con Anatomía del realismo y La revolución y la crítica de la cultura, se ha ido acrecentado con el transcurso del tiempo hasta llegar al comienzo de este siglo XXI a los dos extensos volúmenes sobre El drama y sus lenguajes (I, Drama y Poesía, y II, Gramaturgia y Textamento), (2000, 2001); a su Ensayo general sobre lo cómico(en el teatro y en la vida) (2002) y a la Crítica de la imaginación pura, práctica y dialéctica (2003, 2010), entre otros títulos. En la breve “Nota del pequeño autor, libertino y marginal” que precede al tomo segundo de Crítica de la imaginación escribe Sastre que “el libro está escrito en un modo más bien libertario, como los anteriores míos, y, en realidad, tanto este como aquellos tienen más de autobiografía intelectual –o de novela de una vida y de un pensamiento– que del estilo propio de los libros filosóficos al uso”, palabras que nos sirven, desde luego, para lo redactado en Drama y sociedad.
En cualquier caso, Alfonso Sastre ha desarrollado con amplitud una dedicación a la “escritura teórica” sobre el teatro, más meritoria y destacable por la infrecuencia de tal actividad entre nuestros dramaturgos. Esa manifestación no es para él sino el flujo vital de la propia existencia, como escribió en 1956 en el “Prólogo” de Drama y sociedad: “El presente libro está pensado desde la fisiología del teatro, a la que pertenezco, y no desde detrás del microscopio en el ambiente neutro de un laboratorio; está pensado, y escrito, desde la vida del teatro y no desde fuera de ella”. La propia configuración del volumen, que establece un desarrollo desde lo general a lo particular, así lo muestra: su primera parte (“Del drama”) trataba de llevar a cabo una “puesta al día” de la Poética de Aristóteles, que Sastre conoce al realizar en la Universidad sus estudios de Filosofía, cuando ya llevaba más de un lustro escribiendo teatro; en la segunda (“Del drama y de la sociedad”), la más amplia, establece una visión personal de la tragedia y del realismo; la tercera (“Del drama en España”) se refiere a la crítica, el público, las empresas y los teatros universitarios en nuestro país; la última (“Los dramaturgos mueren”) se centra en lo personal hasta el punto de que el autor afirma en la Nota para la edición de 1994 que consistía en el reflejo que había producido en su alma la desaparición de Maeterlink, Lenormand, Jardiel Poncela, Ugo Betti y O’ Neill.
La parte inicial del volumen se abre con el establecimiento de un “acuerdo previo” sobre el término “drama”, dada su equivocidad. Frente a su empleo como un grado menor de la tragedia, se propone su uso expresivo como una “acción” en sentido escénico: un drama no es sino “una pieza literaria desarrollada en diálogo y concebida para ser representada”; es decir, un género con varias especies, por lo que hay dramas cómicos, trágicos y tragicómicos. Desde este territorio se pasa al más reducido de la tragedia, cuya sustancia metafísica es la existencia humana “auténtica” y ha tenido distintas formas a través de la historia (desde Edipo rey a El mono velludo pasando por Otelo, según los significativos ejemplos que se aducen).
La sustancia metafísica de la tragedia es el centro de un capítulo completo en el que se concluye que la tragedia no trata de la existencia humana en general sino de algunos de sus episodios, situaciones existenciales concretas que nos revelan la situación general del hombre. Edipo, Otelo y Yank son personajes ni inocentes ni perversos, ni santos ni monstruos, que remiten a una “normalidad moral”. Esa es la razón, la proximidad, de que el espectador sienta el horror (el terror, el espanto) y la piedad (la lástima, la pena, la compasión, la misericordia), pasiones que provoca la tragedia; esta posee una vida posterior a la caída del telón en las preguntas y reacciones de quienes han contemplado la representación (no puedo menos de recordar en este momento algo que ya he dicho en otros: la proximidad de ciertos principios dramáticos básicos en Buero Vallejo y Alfonso Sastre, aun con todas las divergencias existentes entre ambos).
En cuanto a la “aperturabilidad” de la tragedia, es decir a su naturaleza cerrada o esperanzada (condición esencial esta última, como es bien sabido, en el teatro de Buero Vallejo), Sastre cree que se pueden diferenciar distintos grados de lo trágico según la apertura de la situación y la magnitud de los personajes que se encuentran implicados en ella. Esos grados corresponden de manera aproximada, y terminológicamente rechazable, a las escalas establecidas entre lo que suele llamarse (“en el monstruoso lenguaje crítico que se utiliza en España”) comedia dramática, drama o tragedia.
La “forma artística” de la tragedia es para Sastre, interpretando cómo la establece Aristóteles en el capítulo 6 de su Poética, el denominador común de los tres modos de drama (comedia, drama y tragicomedia); afirma que la diferencia específica entre ellos se deriva de la sustancia metafísica y de la funcionalidad social (como posteriormente se analiza). Considera cada uno de los seis elementos clásicos (en sus distintos epígrafes: El “mito”, los caracteres éticos, las sentencias, el léxico, la perspectiva y la música), proponiendo para cada término otro que sea efectivo para un lenguaje actual: “Aunque la forma esencial sea la misma en el drama de todos los tiempos, las figuras son distintas”.
El drama, en efecto, funciona en la Sociedad, forma parte de su dinámica, ha cumplido diversas funciones a lo largo de la historia. Por ello, en la segunda parte del libro se despliegan, desde diferentes puntos de vista, los problemas que Tragedia y Sociedad se plantean mutuamente. El proceso de los mismos se efectúa, avanzando de la teoría hacia la práctica, “desde la vida de cada día y no desde el relativamente tranquilo observatorio” en el que se ha compuesto la parte anterior.
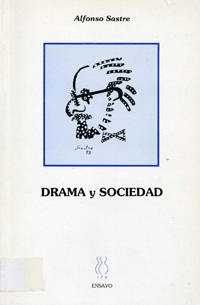 En el primer capítulo de la segunda parte se habla del “social-realismo” como algo que está ocurriendo en el arte de ese tiempo. En él se perciben ecos del “Manifiesto del T.A.S. (Teatro de Agitación Social)”, publicado en 1950 en La Hora y anticipos de lo expresado en la “Declaración del G.T.R. (Grupo de Teatro Realista)”, aparecido en Primer Acto en 1960, firmados ambos con José María de Quinto; así como ideas de su artículo “Arte como construcción” (Acento, 1958) y de Anatomía del realismo (1965). Esta parte es la más extensa del libro y en ella hay datos y apreciaciones que merecerían comentarios amplios y detenidos que en esta ocasión no son posibles: la “belleza” en el teatro; los postulados del novelista y dramaturgo Upton Sinclair, con los que Sastre muestra su acuerdo; el porvenir de la tragedia y su sentido en la sociedad; el teatro popular; del teatro y la revolución… Pero sí quiero hacer mención expresa de dos de sus capítulos.
En el primer capítulo de la segunda parte se habla del “social-realismo” como algo que está ocurriendo en el arte de ese tiempo. En él se perciben ecos del “Manifiesto del T.A.S. (Teatro de Agitación Social)”, publicado en 1950 en La Hora y anticipos de lo expresado en la “Declaración del G.T.R. (Grupo de Teatro Realista)”, aparecido en Primer Acto en 1960, firmados ambos con José María de Quinto; así como ideas de su artículo “Arte como construcción” (Acento, 1958) y de Anatomía del realismo (1965). Esta parte es la más extensa del libro y en ella hay datos y apreciaciones que merecerían comentarios amplios y detenidos que en esta ocasión no son posibles: la “belleza” en el teatro; los postulados del novelista y dramaturgo Upton Sinclair, con los que Sastre muestra su acuerdo; el porvenir de la tragedia y su sentido en la sociedad; el teatro popular; del teatro y la revolución… Pero sí quiero hacer mención expresa de dos de sus capítulos.
Uno de ellos (el XII) se refiere a la polémica sostenida con Gonzalo Torrente Ballester a propósito de su crítica de La muerte de un viajante, tras su puesta en escena por José Tamayo en enero de 1952. Sastre deja ver su disconformidad con Torrente por medio de una carta abierta en la que indica que su reprobación le parece “injusta”. Los puntos de vista de ambos escritores son del todo diferentes: mientras que Torrente cree que el interés de la obra “es sociológico, escasamente artístico y en modo alguno poético”, para Sastre carece de valor sociológico, y lo ostenta en el terreno humano y artístico. No voy a continuar examinando las discrepancias, en todo caso dignas de atención (pueden verse las de Sastre en Drama y sociedad y las de Torrente en el libro de José Antonio Pérez Bowie, Poética teatral de Gonzalo Torrente Ballester, 2006), pero sí quiero destacar que la referencia concreta a este drama sirvió a Alfonso Sastre para una exposición clara y sucinta de sus opiniones acerca de las formas teatrales del drama y de su vigencia.
El segundo (XVI) tiene un sugestivo título: “De la importancia precursora del teatro clásico español y de la vitalidad actual de sus mitos”. Tras hablar de la fortaleza de los mitos griegos recreados por los dramaturgos modernos y del aplauso hacia ellos, que comparte, lamenta que no se haya tenido en cuenta de modo suficiente, como sin duda merece, el vigor de ciertos textos de nuestra escena clásica. En primer lugar, porque en algunos de ellos están las raíces de un “teatro de denuncia y agitación, teatro de la exaltación de la justicia frente al conformismo culpable y a la tolerancia de las situaciones propias de la injusticia” (Fuenteovejuna, El villano en su rincón, El labrador más honrado García del Castañar, El Alcalde de Zalamea), lo que significa que sus autores “por ser fieles a su tiempo, consiguieron no morir con él”. Y, junto a ello, se destaca algo que creo de especial importancia en estos tiempos de interesadas versiones: que esos y otros textos (como Del Rey abajo ninguno o El villano en su rincón) “aún puedan ser representados sin cortes ni parches emocionando y exaltando a nuestros espectadores”.
Un paso adelante en el camino hacia la realidad concreta del teatro en su sociedad lo constituye la parte tercera del libro, en la que cada capítulo resume en su título, con una implicación personal en los juicios, la cuestión planteada. En el primero “se revisan los supuestos generales de una buena crítica y se muestra que, en España, la crítica teatral no funciona”. Afirma el segundo que “el público español no tiene la culpa del teatro español actual”. El tercero señala “la necesidad de nuevos empresarios para la escena española”. Y en el último se habla “de los teatros universitarios en España y de la necesidad de una reorganización para la enseñanza del teatro”; los teatros universitarios son una experiencia positiva y aleccionadora para Sastre, que dedica un apartado al Teatro Popular Universitario (su primer estreno fue Escuadra hacia la muerte), que “pretende ser la versión española de la inquietud que ha hecho posible el florecimiento de los teatros populares en toda Europa: de la inquietud cuya versión francesa es el T.N.P. (Théâtre National Populaire) de Jean Vilar”.
La cuarta parte de Drama y sociedad constituye una aproximación a la obra de cinco admirables dramaturgos “en la dolorosa ocasión de su muerte”. Se trataba, por tanto, de unir el reconocimiento personal con el acercamiento a alguno de los rasgos esenciales de su escritura en unas páginas escritas para las revistas La Hora, Correo Literario o Cuadernos Hispanoamericanos. Sastre, como se desprende de lo dicho en el “Epílogo”, piensa que es la parte menos valiosa del libro, quizá por su carácter ocasional. Sin embargo, advertimos en ella el singular interés de unas apreciaciones muy certeras en su brevedad, a pesar de su fortuita escritura.
A Maeterlink le reconoce Sastre un teatro propio con “gravedad, figura propia, excelente perfil, inconfundible aliento, estilo” y apunta el singular carácter de sus personajes, misteriosos, solos, aislados, tristes, buenos, que mueren de la muerte que “llevan dentro”. Lenormand le parece “un gran señor del teatro contemporáneo”, situado a la misma altura que los más grandes dramaturgos desde Ibsen, a pesar del desconocimiento que en esos momentos sufre, víctima también de una crítica injusta. Acusado de áspero y pesimista, es en realidad “testigo de la amargura y desesperación de su tiempo” que ofrece “un testimonio de angustia semejante al de un Sófocles o un Shakespeare”.
La muerte de Jardiel Poncela permite a Alfonso Sastre, que no tenía en su labor escénica otra semejanza con aquel que “el común denominador de la acción teatral”, manifestar que lo cree “el maestro” del teatro como profesión, como vocación y como oficio, líneas fundamentales que, junto a su exigencia creativa, admira el joven autor. Ugo Betti, apenas representado en España, merece el homenaje a “una vida fecunda y ardientemente entregada”. Finalmente, la desaparición física de O’Neill permite a Sastre volver con el tema capital del libro y con el género que como autor prefiere: la tragedia. Porque el dramaturgo norteamericano es el más importante de los dramaturgos que han hecho posible la restauración de la tragedia. Por eso, “a la sombra de Eugenio O’Neill uno puede declarar sin miedo la vigencia actual de la tragedia y la decisión de que el mejor esfuerzo teatral contemporáneo marche por este camino”.
En el Epílogo de Drama y sociedad, Alfonso Sastre plantea la cuestión de la influencia que las ideas sobre el teatro reflejadas en el libro podían tener acerca de la “tarea dramática” a la que se dedicaba. Y su conclusión no puede ser más rotunda: “Tales ideas no ejercen ninguna función en el puro proceso creador de mis dramas”. Ese “precipitado teórico” no debe, pues, influir en los textos, a no ser como preludio de la creación o autocrítica de lo creado. Es indudable, sin embargo, que de uno u otro modo existe correspondencia entre los conceptos que se defienden y los textos de creación en un momento determinado. Con la perspectiva que el tiempo da, creo innegable que la concepción de la tragedia de Drama y sociedad, fundamentada en los planteamientos de la Poética de Aristóteles, se refleja en los dramas escritos en la década de 1950, con su más difundido exponente en Escuadra hacia la muerte. Algunos de sus rasgos se matizan en la “tragedia socialista”, cuya sustancia es “la subversión social de nuestro tiempo”, pero la más decidida evolución del pensamiento trágico del autor se da en la “tragedia compleja”, con ideas que rectifican otras anteriores y cuyo origen radica en la conciencia precisa de la degradación social, frente a la “no conciencia” (que lleva a la ilusión de la tragedia pura) y a la “conciencia hipertrofiada” de esa degradación (que conduce al esperpento, sea el nihilista de Valle-Inclán o el socialista de Brecht); por medio de ella, la tragedia se convertiría en “el núcleo real de una historia aparentemente no trágica”. En el capítulo 9 de La revolución y la crítica de la cultura, escrito en 1969, se exponen estos pensamientos, que ya habían sido plasmados en La sangre y la ceniza, concluida en 1965.
Admitamos que Drama y sociedad no es ni pretende ser una Preceptiva (y en el Epílogo del libro se escribe la palabra con esa significativa mayúscula). ¿Qué es entonces? Las dos últimas líneas lo resumieron bien entonces y el lector (este lector) así lo cree ahora, siempre que se considere en profundidad el juego de palabras que encierra: “Me he permitido el lujo de pensar sobre el drama. Un lujo que a mí, no sé por qué, me ha parecido una necesidad”. Lujo transmutado en necesidad que permanecerá durante toda la trayectoria del autor y que constituye hoy el atractivo de este volumen, clásico en la historia de nuestro teatro.
FRAGMENTOS SELECCIONADOS
«Vemos, por ejemplo, El mono velludo, de Eugenio O’Neill. Esto, nos dicen, es una tragedia. Vemos Otelo, de Shakespeare: una tragedia. Vemos Edipo rey, de Sófocles: una tragedia. Nos separan muchos siglos del tiempo en que Sófocles escribió su drama. Nos separan varios siglos del tiempo en que Shakespeare escribió –y si no fue él quien lo escribiera– Otelo. Pero para esto es como si no hubiera pasado el tiempo; designamos con una sola palabra –tragedia– esta cosa y la otra y la otra. Por algo será. Y, sin embargo, en Edipo rey hay algo lejano. Y Otelo nos produce una emoción velada, estética. Mientras que el Yank de El mono velludo parece que, de un momento a otro, puede darnos un puñetazo. Cuando habla parece que aquello nos lo está diciendo, de verdad, a nosotros, y casi nos resulta extraño no poder responderle. Cuando muere, tenemos la impresión de que nosotros hubiéramos podido salvarle la vida. Las tres obras son tragedias, pero ha pasado el tiempo.
Es que hay –pensamos– algo permanente y algo corruptible en una tragedia. Eso permanente es lo que nos hace entender una tragedia antigua y utilizar, a través del tiempo, el término «tragedia» para designar distintas y distantes obras dramáticas. Eso corruptible es lo que hace que, al cabo del tiempo, Edipo rey nos resulte una obra lejana.
Edipo rey, decimos, es una tragedia. Se nos da como tal. Es un objeto trágico. Pero ¿qué quiere cuando de esta obra decimos que «es una tragedia»? ¿En qué consiste el «ser tragedia» de este Edipo rey? ¿Qué ha permanecido incorruptible desde el tiempo en que Sófocles escribió el drama? ¿Qué zona se ha corrompido, se ha desvanecido con el tiempo, hasta hacer de Edipo rey algo (inteligible, pero ciertamente) lejano?
Yo entreveo una sustancia metafísica idéntica en este Edipo rey, a la que entreveo en este Otelo, en este Mono velludo. Esto es lo permanente; lo que nos autoriza al empleo de un término común –tragedia–; lo que hace que experimentemos, más o menos veladas, aproximadamente las mismas pasiones en la «expectación» de estos tres dramas; lo que hace que las tres obras estén comprendidas en un dominio común de inteligibilidad. La sustancia metafísica de la tragedia es la existencia humana en su modalidad (llamada por Heidegger) «auténtica»”. […].
(Drama y sociedad, Cap. II: “Sobre la tragedia y el tiempo”, Madrid, Taurus, 1956, pp. 19-20).
“Se ha negado a algunas obras dramáticas su condición de «tragedias» esgrimiendo el argumento de la «aperturabilidad» de la situación en que están basadas. Así, por ejemplo, se ha dicho de La muerte de un viajante que no es una tragedia porque bastaría una reforma social para que los más agudos sufrimientos de los personajes no tuvieran sentido. Donde hay solución –se dice– no hay tragedia. Se piensa que La muerte de un viajante puede llegar a ser ininteligible como tragedia si la sociedad evoluciona y que las verdaderas tragedias son incorruptibles y no pierden grados de inteligibilidad a través de los tiempos y de los cambios y de las revoluciones sociales. La muerte de un viajante es –para los que así opinan– una tragedia efímera.; o sea, no es una tragedia. En el horizonte del personaje hay una solución –la reforma del sistema de seguro, la consolidación del derecho al trabajo, el establecimiento de un sistema adecuado de pensiones para la enfermedad y para la vejez, etc.–, y, por tanto, su situación no es una situación cerrada pura. No podemos, entonces, hablar de tragedia.
Yo pienso que para Willy Loman –al menos para él y en este momento– su situación sí es una situación cerrada pura. Puede que en el horizonte haya una posibilidad de salida, pero él no es capaz de verla, y si la viera, no podría hacer nada por utilizarla, porque la apertura de esta situación no depende de él. En el horizonte de su vida no hay solución; al menos, no hay solución para él; a él no le queda otro remedio que morir. Es cierto que esta tragedia puede llegar a ser ininteligible como tal –si cambiaran mucho las cosas y la sociedad llegara a organizarse de un modo justo–, pero ¿quién ha dicho que una tragedia sea un organismo incorruptible? ¿Quién no advierte que hay zonas para nosotros, muertas, pilares desmoronados en las tragedias griegas? Si las grandes tragedias fueran organismos absolutamente incorruptibles, los espectadores actuales no necesitarían que les adaptaran la Orestiada. Y, sin embargo, una expectación actual de la Orestiada tal como la veían y la escuchaban los espectadores de la antigua Grecia encuentra escollos, zonas que parecen muertas, fragmentos que suenan a pura y lejana retórica. Con seguridad, estos fragmentos eran vividos emocionadamente por los espectadores griegos; eran, para ellos, representaciones de su proximidad, de su projimidad.
Es natural: desaparecieron los supuestos religiosos sobre los que las tragedias antiguas fueron escritas. Como desaparecerán –así lo esperamos– los supuestos sociales por los que la tragedia de Miller es dolorosamente, inmediatamente inteligible para nosotros. Lo que permanece, en toda esta fuga –y por eso las tragedias conservan a lo largo del tiempo un cierto grado de inteligibilidad– son los supuestos existenciales últimos. La situación trágica puede, pues, esfumarse. Lo que no se esfuma es la «tragicidad» de la existencia humana en general. Lo que no cambia es la existencia humana considerada profundamente; la existencia humana tal como la vislumbramos a través de las superestructuras que va adoptando en la historia. El grado de perennidad de las tragedias es proporcional a la fuerza con que las situaciones teatrales remiten a la existencia humana en general (auténtica), que es, como hemos dicho, la sustancia metafísica de este género. […]”.
(Drama y sociedad, Capítulo VI: “De la «aperturabilidad» de la situación trágica y de los grados de la tragedia”, Madrid, Taurus, 1956, pp. 35-37).



