La Transición: el largo viaje desde
la dictadura hasta la democracia
de unos dramaturgos incómodos
Jerónimo López Mozo
La Guerra Civil rompió demasiadas cosas y abrió algunos largos paréntesis. El teatro no fue una excepción. El exilio, la cárcel o el silencio impuesto por los vencedores apartó de los escenarios a los mejores y dio al traste con muchos proyectos prometedores. Solo quedaron los fieles al nuevo régimen y algunos conversos que hicieron, o bien un teatro propagandístico al servicio de las ideas totalitarias dictadas desde el poder, o comedias de poco fuste destinadas a un público poco exigente. Luego vendría la utilización de los clásicos y, al amparo de una evidente estabilidad política y económica, un teatro a la medida de la nueva burguesía.
El paréntesis del teatro comprometido no se cerró hasta 1949 con el estreno de Historia de una escalera, de Buero Vallejo. Con él inició una nueva andadura el teatro español, que, hasta el fin de la dictadura, fue protagonizado por tres grupos de dramaturgos de muy distinta hechura: la llamada generación realista, encabezada, a su pesar y con escaso fundamento, por el propio Buero; la del Nuevo Teatro Español, que apareció a mediados de los años sesenta; y otro muy heterogéneo en el que cabían desde un domesticado Jacinto Benavente hasta el prolífico Alfonso Paso. En él estaban los citados por José Monleón en su ensayo Treinta años de teatro de la derecha y algunos otros que, siendo de talante progresista, sacrificaron sus ideas en aras del éxito comercial. No faltaban en ese cajón de sastre algunos buenos autores que supieron llegar al público con piezas amables, dignas y moderadamente críticas.
Solo voy a ocuparme en estas páginas de aquellos dramaturgos a los que, habiendo resultado incómodos durante el franquismo, el viaje de la dictadura a la democracia se les hizo tan largo como frustrante. La mayoría pertenecían a los dos primeros grupos citados, pero no faltaban otros de difícil clasificación o cuya presencia en ellos no estaba plenamente justificada. Del primero, el de los realistas, formaban parte, además de Buero, Alfonso Sastre, Lauro Olmo, Carlos Muñiz, José Martín Recuerda, José María Rodríguez Méndez, Fernando Martín Iniesta, Agustín Gómez Arcos, Ricardo López Aranda, Alfredo Mañas, Ramón Gil Novales, Ricardo Rodríguez Buded y Antonio Gala. Los representantes del Nuevo Teatro Español éramos José Ruibal, Antonio Martínez Ballesteros, José María Bellido, Luis Riaza, Manuel Pérez Casaux, José Arias Velasco, Miguel Romero Esteo, Carlos Pérez Dann, Jesús Campos, Diego Salvador, Alfonso Jiménez Romero, Manuel Martínez Mediero, Luis Matilla, Jordi Teixidor, José María Benet i Jornet, Ángel García Pintado, Alberto Miralles, Daniel Cortezón, Eduardo Quiles y yo. La nómina de los por entonces no adscritos también es grande: Francisco Nieva, Domingo Miras, José Sanchis Sinisterra, Alfonso Vallejo, Germán Ubillos, Hermógenes Sainz, Miguel Medina Vicario, Carmen Resino, Rodolf Sirera, Andrés Ruiz y Miguel Signes. Advierto que no son listas exhaustivas ni cerradas. Cada estudioso, ensayista o crítica tenía la suya propia y, cotejándolas, se aprecia que el trasvase de unas a otras era frecuente, sin que se pudiera tachar a cada una de ellas de poco rigurosa. Las discrepancias, si así pueden considerarse, se deben, en parte, a la dificultad de poner etiquetas a dramaturgos en activo sujetos todavía a mudanzas estéticas o ideológicas. Pero aun en los casos de trayectorias ya definidas, las listas siguen siendo discutibles. Más interesante es, en mi opinión, hablar de tendencias. En otras ocasiones he explicado las razones por las que rechazo el agrupamiento en generaciones. Al margen de la comodidad que representa para los estudiosos y los docentes, esta forma de encasillamiento es, sin duda, conflictiva. Numerosos autores lo aceptamos con reservas. En el caso concreto que nos ocupa, otra circunstancia me anima a romper con la norma. Los dramaturgos citados llegamos a las postrimerías del franquismo compartiendo los mismos problemas. Habiendo sido críticos con él, fuimos silenciados por la censura y, algunos, perseguidos. Si muchas cosas nos separaban, la marginación nos unía y todos compartíamos la esperanza de que, con la ansiada democracia, nuestra situación cambiaría. No fue así. A medida que el tiempo transcurría sin que nuestras expectativas se cumplieran, muchos rumbos se torcieron, como cambiaron las relaciones personales. Nuevos enfoques en el trabajo, distintas formas de ver la realidad y algunos abandonos hicieron permeables, cuando no las borraron, las fronteras artificiales trazadas entre nosotros. Todo concepto de generación o de grupo se hizo añicos definitivamente y no pocos autores, en principio unidos en la lucha por llegar a los escenarios, tan pronto sintieron que la tenían perdida, empezaron a actuar por su cuenta y se convirtieron en un puñado de francotiradores.

Tragedia fantástica de la gitana Celestina, de Alfonso Sastre, por el G.A.T. (1985). Fotógrafo: Barceló. 1

César Oliva (1989), Teatro desde 1936 (Historia de la literatura española actual), Alhambra Editorial.
¿Qué sucedió en los inicios de la Transición para que ese teatro fuera rechazado? La respuesta dada por César Oliva en su importante obra El teatro desde 1936 situaba al autor entre dos fuegos: el de una derecha que veía con recelo el cambio político que se estaba produciendo y el de una izquierda insatisfecha con su alcance. No se elaboró en aquellos momentos un discurso cultural del cambio y al espectador se le empachó de mensajes rehabilitadores propios de unos años que nadie quería recordar. Oliva hablaba también de la tradicional oposición, no solo del público, sino de los profesionales de la escena, al teatro imaginativo y de su rechazo a cuanto olía a vanguardia. Los estrenos de autores españoles que se produjeron en los primeros momentos había que entenderlos como meros actos testimoniales con los que se agradecían los servicios prestados y que servían, de paso, para que algunos aliviaran su mala conciencia.
En 1977, en sus estudios sobre el teatro español, Francisco Ruiz Ramón se hacía las siguientes preguntas: ¿de qué modo podrían funcionar eficazmente en el nuevo espacio histórico abierto textos escritos en un espacio histórico cerrado? Y ¿sería posible que un teatro creado intencionalmente como un ejercicio contra la falta de libertad pudiera convertirse en ejercicio válido y vigente en la libertad? Su respuesta, negativa, se apoyaba en que, o bien los textos estaban escritos en clave para burlar la censura, lo que exigiría del espectador un notable esfuerzo intelectual para decodificarlos, o eran propuestas tan pueriles que podían ser descifradas sin esfuerzo por menores de edad mental. Dudaba, incluso, de que los textos nacidos entre los muros de la sociedad de censura fueran teatro. Los veía como discursos críticos escenificados. Siendo así, ¿quién osaría intentar rescatarlos, para qué y para quién? Aparentemente, el tiempo vino a darle la razón. Y digo aparentemente porque la causa de la marginación no fue la esgrimida por él. Su juicio se refería exclusivamente al llamado Nuevo Teatro. El otro, el realista, le merecía otra consideración. No lo tenía por un teatro deficiente, sino por un teatro que trascendía su armazón ideológica, sometido a un riguroso control dramático y cuyo lenguaje, expresión de la violencia y crueldad del mundo, poseía, con el auxilio de la acción, una gran eficacia teatral. Pues bien, a pesar de ello, sus autores padecieron el mismo drama anunciado para los creadores más jóvenes.
¿Qué otros argumentos podían explicar una marginación que no provenía del público, al que las obras llegaban con cuentagotas, sino de quienes cegaban las vías de acceso a los escenarios? Alberto Miralles los dio. Consideraba que lo sucedido tenía mucho que genocidio cultural. Hubo, afirmaba, una estrategia general del olvido, un pacto tácito sellado por los padres de la transición política para cimentar el presente sobre la amnesia colectiva. Al pretender borrar el franquismo de la Historia, algo que hoy todavía no se ha logrado, se borró, con notable éxito, el antifranquismo. En su ensayo Aproximación al teatro alternativo, Miralles decía: “Quien hubiera vivido durante la dictadura contra la dictadura, se convertía en el recuerdo molesto de un pasado que ensuciaba el presente. Eran leprosos a los que había que recluir en los lazaretos del rechazo y del olvido”.
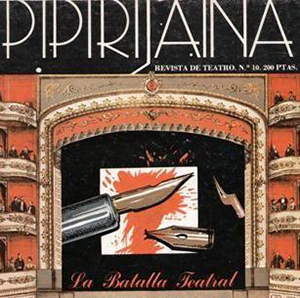
Pipirijaina, Revista de Teatro, nº 10. La Batalla Teatral.
El grado de irritación de los dramaturgos quedó reflejado en un manifiesto que ponía sobre el tapete algunas cuestiones relativas a la difícil situación de los autores españoles vivos publicado a finales de enero de 1979 en las revistas Triunfo, La Calle y Fotogramas. Lo suscribimos José Luis Alonso de Santos, Jorge Díaz, Ángel García Pintado, Ramón Gil Novales, Luis Matilla, Manuel Martínez Mediero, Alberto Miralles, Manuel Pérez Casaux, Miguel Romero Esteo, José Ruibal, Diego Salvador y yo junto a los críticos Moisés Pérez Coterillo, Ángel Fernández Santos, José Antonio Gabriel y Galán y Alberto Fernández Torres, los cuales apoyaban nuestra causa. Los detonantes del escrito fueron varios. A ellos se refería Miralles en su artículo “¡Es la guerra, más madera!”, publicado en la revista Pipirijaina dentro de un bloque que, bajo el título “La Batalla Teatral”, incluía trabajos de Pérez Coterillo (“Política de recambios”), Guillermo Heras (“Teatro Independiente, ¿resurrección o autopsia?”) y otro sin firma (“La batalla en Cataluña, o en todas partes cuecen habas”). Remito al lector curioso a su lectura, pero considero oportuno ofrecer un resumen de nuestras principales quejas. Denunciábamos que la Administración, de la que el CDN formaba parte, hiciera suyos los esquemas de producción del teatro comercial al uso; que colectivos teatrales de reciente creación y fuertemente subvencionados, como el Lliure y el TEC (Teatro Estable Castellano), no incluyeran en su programación a autores españoles contemporáneos con el argumento de que tenían serias dificultades para encontrarlos o que, aceptando su existencia, a lo más que estaban dispuestos era a ofrecer lecturas públicas de sus obras; a ciertos críticos con intereses en la industria teatral que apoyaban desde sus medios informativos las adaptaciones de obras extranjeras en detrimento de las originales de autores españoles; y a los nuevos inquisidores de la cultura por su rechazo a todo lo que oliera a vanguardia y renovación. Es probable que el manifiesto hubiera pasado sin pena ni gloria de no haber provocado la ira de Eduardo Haro Tecglen, quien se sintió aludido en la denuncia a los inquisidores. Tenía motivos para ello. Era, sin duda, nuestra bestia negra. Y lo era tanto por el contenido de sus artículos, plagados de descalificaciones hacia nuestro teatro, como por el hecho de que llevara sus argumentos a los debates del CDN, a cuyo comité de lectura pertenecía y en el que su opinión tenía mucho peso. Suya es la afirmación de que, durante el franquismo, habíamos estado elaborando en la soledad, en la clandestinidad y el silencio un teatro simbólico y superrealista que, en la nueva España, tenían cierto aire de autos sacramentales de otra religión. Fallan las obras, no surgen nuevos autores, decía. En su respuesta a nuestro manifiesto, publicado en La hoja del Lunes de Madrid, reconocía que habíamos tenido mala suerte al surgir en una época dominada por la censura y en la que el sistema empresarial nos repudiaba por pretender romper los esquemas del teatro burgués. Pero, a renglón seguido, nos reprochaba que nos tuviéramos por genios incomprendidos con mentalidad de excombatientes con derecho a ser recompensados. Nuestro teatro, aseguraba, carecía de calidad y solo había logrado interesar a profesores extranjeros y españoles que veían en él una manifestación sociológica o una muestra de resistencia antifranquista. Privados de nuestra condición de víctimas, de clandestinos, subterráneos y perseguidos, lo que había salido a la luz era un teatro arcaico, repleto de claves y parábolas e incomprensible. Autores de viejas y gloriosas obras inútiles, no éramos capaces de escribir las obras que la evolución política reclamaba. Nuestro destino era el del dinosaurio: extinguirnos por falta de adaptación. Nuestra respuesta, publicada en La hoja del Lunes, se titulaba “No pasamos por el haro”. No acabó ahí la polémica. En ella participaron otros miembros de la farándula, entre ellos Adolfo Marsillach, pero baste lo expuesto para hacerse una idea del estado de la cuestión.
Nada hubiera podido objetarse a la realización de una criba de la producción generada durante el franquismo. A nadie se le ocurre pensar que toda era válida para la nueva situación ni que el hecho de que buena parte hubiera sido prohibida certificara su interés o su calidad. Pero es bastante probable que, entre tantas obras, las hubiera que no eran coyunturales o que, concebidas en las postrimerías de una etapa política cuyo final se adivinaba próximo, rezumaran gotas de libertad. Eso por no referirnos a aquellas cuyo contenido era ajeno a la situación política española, que no todo se redujo a escribir sobre y contra la dictadura. Hubo otros asuntos que también despertaron nuestra curiosidad. Por eso es sorprendente la intención de jubilar anticipadamente a tan nutrido grupo de creadores a la manera de como se regulan las plantillas de las empresas en crisis. Se diría que todos estábamos de más en la nueva situación. Nuestra contribución al cambio político fue ignorada y nuestras obras arrojadas al vertedero, pero, sobre todo, se pretendió condenarnos al silencio, desaprovechando un enorme caudal creativo que no estaba, ni mucho menos, agotado.
¿Cómo podíamos aceptar el retiro autores que, por la edad, estábamos, unos en plena madurez y, otros, en periodo de formación? Puede que las demandas de algunos reclamando su presencia en los escenarios como quien pide limosna o que se les indemnizase por los servicios prestados en lugar de exigir el reconocimiento de la validez de su obra pasada y el derecho a seguir en activo, contribuyera a crear la imagen de un colectivo envejecido. Hubo, es cierto, síntomas de agotamiento, escepticismo y una sensación de derrota que provocó algunas deserciones, pero eso sucedió bastante después. En 1975, Buero Vallejo, el más veterano de los autores, tenía 59 años; Alfredo Mañas, 51; Luis Riaza y Rodríguez Méndez, 50; y Francisco Nieva, 48. Entre los 45 y 47 estaban Rodríguez Buded, Andrés Ruiz, Martínez Ballesteros y Romero Esteo. Y entre los 40 y 42, Agustín Gómez Arcos, Fernando Martín Iniesta, Ricardo López Aranda y Domingo Miras. Por debajo de los 40 quedábamos Antonio Gala, con 39; Jesús Campos con 37; Martínez Mediero, Luis Matilla y Jordi Teixidor, con 36; Benet y Jornet, García Pintado, Alberto Miralles y Sanchis Sinisterra, con 35; Carmen Resino, con 34; yo, con 33; Alfonso Vallejo, con 32; y, en fin, Miguel Medina Vicario, con 29.

Ñaque o de piojos y actores. Estreno: 9 de diciembre de 1981 en el Teatro Español de Madrid. 2

Motín de brujas, de Josep Mª Benet i Jornet. 1980. 3
La lectura de El teatro de autor en España (1901-2000), de Manuel Gómez García, recogía la actividad desarrollada por estos autores a lo largo de los veinte primeros años vividos en democracia. Buero Vallejo siguió representando sus obras con regularidad, aunque no lo hiciera en los escenarios de los Teatros Nacionales. De las escritas durante el franquismo se recuperó, en el 76, La doble historia del doctor Valmy, prohibida hasta entonces, y se repusieron El concierto de San Ovidio y El sueño de la razón. Los estrenos fueron: La detonación (1977), Jueces en la noche (1979), Caimán (1981), Diálogo secreto (1984), Lázaro en el laberinto (1986), Música cercana (1989) y Las trampas del azar (1994). Tal presencia en la cartelera teatral era excepcional. Lejos quedaba la del resto de los autores, pero, aun así, otros tuvieron presencia en ella, algunos de los cuales ocupan un lugar destacado en la escena actual. Importa decir que casi todos han llegado a esa posición sin necesidad de romper, en lo esencial, con su teatro anterior. Si alguna mudanza se ha dado, hay que atribuirla a la natural evolución que experimenta la obra de cualquier creador. Estoy pensando en Benet i Jornet, Sanchis Sinisterra y en Alfonso Vallejo. El primero encontró en la sólida estructura teatral catalana y en la inteligente política desarrollada en favor del teatro escrito en catalán, el trampolín que le permitió dejar de ser una joven promesa y convertirse en un autor consagrado. No obstante, su aceptación en el resto del país se hizo esperar, a pesar del relativamente temprano estreno de Motín de brujas en el Centro Dramático Nacional en 1980. Habrían de pasar bastantes años para que su teatro volviese a ser aplaudido fuera de su Comunidad. Testamento y E.R., representadas en el 96, fueron las dos siguientes y únicas entregas. Las versiones al castellano de textos como Descripción de un paisaje, El manuscrito de Ali-Bey o Deseo solo fueron conocidas a través de su edición. En cuanto a Sanchis Sinisterra, su enorme prestigio dentro de la profesión se extendió al gran público a raíz del estreno de Ñaque o de piojos en 1980 y, sobre todo, del de ¡Ay, Carmela! siete años más tarde. Ni estos éxitos ni el alcanzado con El cerco de Leningrado le apartaron de la importante tarea investigadora y docente llevada a cabo en el seno del Teatro Fronterizo, en el que se gestaron proyectos como La noche de Molly Bloom (1979), El gran teatro natural de Oklahoma (1982), El retablo de Eldorado (1984) y Perdida en los Apalaches (1990). Respecto a Alfonso Vallejo, la densidad de su teatro y su peculiar sentido del humor, no favorecieron su popularidad y, sin embargo, llegó a estrenar con cierta regularidad: A tumba abierta, en el 78; Eclipse y El cero transparente, en el 79; Ácido sulfúrico y Latidos, en el 81; Monólogo para seis voces sin sonido, en el 82; Kiu, Infratonos y Orquídeas y panteras, en el 83; Cangrejos de pared y Gaviotas subterráneas, en el 87; y Sol ulcerado, en el 93.

Sombra y Quimera de Larra (1976). Estreno: 4 de marzo de 1976 en el Teatro María Guerrero de Madrid. Reposición: 11 de octubre de 1976 en el Teatro María Guerrero de Madrid. 4
Francisco Nieva, figura esencial del teatro español, disfrutó de un efímero éxito en los primeros años de la democracia, alcanzado con piezas escritas, en su mayor parte, con anterioridad a 1975. A nuestros escenarios llegaron títulos como La carroza de plomo candente, El combate de Ópalos y Tasia, Sombra y quimera de Larra, Delirio de amor hostil, El rayo colgado, La señora Tártara y Coronada y el toro. Luego, los estrenos fueron espaciándose, circunstancia que le llevó, de un lado, a dedicar menos tiempo y esfuerzo a la escritura teatral y a reavivar su pasión por la novela y, de otro, a crear una modesta compañía para seguir representando en condiciones tan dignas como precarias su teatro. Así pudo mostrar desde finales de los 80 hasta los primeros años 90 Te quiero, zorra; No es verdad; Corazón de arpía y El baile de los ardientes. Solo el estreno en 1996 de Pelo de tormenta en el CDN, apenas tres años después del de Aquelarre y noche negra de Nosferatu por parte de la Compañía Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE), le animó a alumbrar nuevos textos. Excepto durante los cinco primeros años de democracia, en los que fue muy activo en el apoyo al discurso de la izquierda y estuvo ocupado en la escritura de los guiones de la serie de televisión Figuras con paisaje, el tránsito de Antonio Gala de la dictadura a la democracia se produjo sin mudanzas en el contenido de sus obras ni más sobresalto que el escándalo provocado por la aparición de la actriz Victoria Vera desnuda en una escena de ¿Por qué corres, Ulises?, estrenada un mes antes de la muerte de Franco. Autor de éxito mimado por la burguesía, siguió disfrutando de su favor en la década de los 80. A las diez piezas estrenadas en el periodo 1963-1975, entre ellas Los verdes campos del Edén (1963), Noviembre y un poco de yerba (1967) y Anillos para una dama (1973), siguieron otras tantas en un goteo constate: Petra regalada y La vieja señorita del paraíso (1980), El cementerio de los pájaros (1982), Samarkanda y El hotelito (1985), Séneca o el beneficio de la duda (1987)… Aunque tardaría en ser definitivo, su alejamiento de la creación escénica se inició a partir de los años 90, coincidiendo con su también exitosa irrupción en el campo de la novela. A partir de ese momento, la mayoría de sus nuevas piezas nacieron para satisfacer encargos, como los musicales Carmen, Carmen y La truhana o la ópera Cristóbal Colón.

¿Por qué corres, Ulises? (1975). Estreno: 17 de octubre de 1975 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. 5
Alfonso Sastre, uno de los dramaturgos más severamente tratados por la censura franquista, circunstancia que no logró poner freno a su afán creador, vio un rayo de luz en 1985 tras el éxito de La taberna fantástica. Pero fue un espejismo. Las puertas del teatro siguieron cerradas para él. Mientras su producción crecía y la editorial Hiru daba testimonio de ello poniendo poco a poco en letra de imprenta, su obra completa, el siguiente estreno importante no llegaría hasta cinco años después. Fue el de Los últimos días de Emmanuel Kant contados por Teodoro Amadeo Hoffman. No es de extrañar que, al concluir por entonces la redacción de ¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás?, decidiera clausurar su actividad como dramaturgo mandando al teatro español a la “porra”. Con cuarenta piezas originales y veinticuatro versiones a sus espaldas, no estaba dispuesto a continuar el suma y sigue, aunque, pasado el enfado, continuara sumando y siguiendo. Carlos Muñiz no tardó tanto en decir adiós y de hacerlo sin vuelta atrás. El mejor representante español del teatro expresionista tuvo que esperar ocho años, los que van de 1972 a 1980, para ver representada su Tragedia del serenísimo príncipe don Carlos, pero, para entonces, el autor de El tintero ya se había dado por vencido. Cuando murió en 1995, hacía casi veinte años que no escribía una línea. La carrera teatral de Ricardo López Aranda se adivinaba brillante tras el éxito alcanzado en 1961 con Cerca de las estrellas y repetido tres años después con Noches de San Juan. Sin embargo, la prohibición de Yo, Martin Lutero, primera de una serie de piezas en la que abordaba cuestiones relativas al poder y la libertad, supuso un duro golpe. Es cierto que el revés no le apartó del teatro, pues, en los primeros compases de la democracia, estrenaría Isabelita La Miracielos (1978), pero para entonces ya estaba volcado en su actividad de guionista de series de televisión, que le resultaba más gratificante. La buena acogida en 1983 de Isabel, reina de corazones le devolvió la pasión por la escritura dramática, a la que no pudo volver a consecuencia de una enfermedad que anuló sus facultades creativas. A Domingo Miras no le faltaban motivos para caer en desánimo. Autor de vocación tardía, pues tenía 36 años cuando en 1970 escribió Una familia normal, su primera obra, a la muerte de Franco tenia en su haber siete más, entre ellas La Saturna, De San Pascual a San Gil y La venta del ahorcado. En los años siguientes daría a conocer piezas tan importantes como Las brujas de Barahona (1978), Las alumbradas de la Encarnación Benita (1979), El doctor Torralba (1982) y La monja alférez (1986). A pesar de que algunas obtuvieron premios tan importantes como el Tirso de Molina o el Lope de Vega, las que fueron representadas hubieron de soportar largas esperas y no siempre disfrutaron de las mejores condiciones. En aquellos años, fue grande la tentación de arrojar la toalla y, aunque entonces no lo hizo, lo cierto es que su ritmo de trabajo fue decayendo paulatinamente. Otro caso de desaliento, ese previo al advenimiento de la democracia, fue el de Agustín Gómez Arcos, quien en la década de los sesenta decidió exiliarse tras la prohibición de su drama Queridos míos, es preciso contaros alguna cosa, galardonada con el Lope de Vega. Instalado en París, su vinculación con el teatro se debilitó cuando tuvo la sospecha de que la creciente obsesión por la estética acabaría expulsando la palabra de los escenarios y prácticamente se rompió cuando su primera novela, El cordero carnívoro, escrita en francés, le abrió las puertas de las editoriales galas. Sus visitas a España tras la muerte de Franco, orientadas a reivindicarse como dramaturgo, no tuvieron éxito. Tendría que esperar a 1991 para obtener un reconocimiento tan fugaz como tardío. Logró ver representadas sus obras Interview de Mrs. Muerta Smith por sus fantasmas, escrita en 1972, y, un año después, Los gatos, de 1963.

Las brujas de Barahona (Domingo Miras, 1978). Sevilla, 1992. Estreno: 27 de agosto de 1992 en el Teatro Central-Hispano de Sevilla. 6
Hay autores que se apartaron de la escritura teatral de forma tan discreta que, a veces, su ausencia pasó desapercibida. Algunos lo hicieron en pleno franquismo. Así sucedió con Carlos Pérez Dann, autor de Mi guerra, y con José Arias Velasco, de La corrida de toros, aunque este prolongara su actividad hasta su muerte, más como aficionado que con aspiraciones profesionales. De los que resistieron confiando en que el cambio no tardaría en llegar, pero, una vez llegado, decidieron que no les merecía la pena seguir luchando, unos recalaron en la novela o en la poesía y, otros, siguieron derroteros ajenos a la creación. De Ramón Gil Novales, autor de obras como La hoya (1966), Guadaña al resucitado (1969) y La bojiganga (1972), poco se supo en el mundillo teatral después de que, pasado el 75, solo lograra estrenar El doble otoño de mamá bis (casi Fedra) (1978) y Nuria otra vez (1980). Desengañado, se dedicó a la novela y a la traducción, sus otras pasiones. Ricardo López Buded, con varias interesantes obras en su haber, como La madriguera, estrenada en 1960 por el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, y Un hombre duerme y El charlatán, dadas a conocer casi inmediatamente por el prestigioso grupo Dido, hubo de esperar diecisiete años para vivir un nuevo estreno, aunque no de una obra propia, sino de su versión de El padre, de Strinberg. Todavía firmaría alguna nueva versión de autor extranjero mientras sus obras, antiguas y nuevas, permanecían inéditas. El autor de La feria de Cuernicabra y La historia de los Tarantos, Alfredo Mañas, cambió su condición de autor de teatro por la de guionista de cine cuando en 1975 su obra Danzando bajo la horca sufrió los rigores de una censura agonizante. Un caso singular fue el de José Ruibal, que se fue a Latinoamérica a finales de la década de los 50 para ejercer el periodismo y regresó al cabo de diez años convertido en dramaturgo. Aquí escribiría su obra más importante, El hombre y la mosca, en la que denunciaba los afanes de un dictador por perpetuarse en el poder. Avalado por el hispanista norteamericano George Wellwarth, se erigió en cabeza visible del Nuevo Teatro Español y gozó de un notable prestigio, aunque sus obras, especialmente sus monólogos, solo fueran representadas en los circuitos universitarios y cafés- teatro. Sin embargo, su nombre fue cayendo en el olvido, hasta el punto de que, incluso quienes fuimos sus amigos, solo supimos de su fallecimiento meses después de que se produjera en 1999. 1976, año inaugural de la democracia, fue un espejismo para Manuel Pérez Casaux. Las dificultades para dar a conocer sus obras parecieron superadas cuando, de forma casi simultánea, se emitió por televisión La divertida ciudad de Caribdis, obtuvo el Premio Ciudad de Alcoy con La curiosa invención de la escuela de plañideras y subió a los escenarios su Fermín Salvochea, crónica y justicia del levantamiento de Cádiz. Luego, desvanecida la ilusión, la realidad se impuso y, nada más se supo de él hasta que, en 1982, su obra Parábola del Godoy y los Godoyes recibió el Premio Palencia de Teatro. El eco del galardón fue escaso y Pérez Casaux, que había abandonado Barcelona y regresado a su Cádiz natal, cayó en el olvido, aunque siguió escribiendo, más poesía que teatro, y participando activamente en la vida cultural local. Ángel García Pintado fue, junto a Alberto Miralles, uno de los más combativos en la denuncia de los estragos de la censura y, al tiempo, muy lúcido en cuanto al futuro que nos aguardaba. Los estrenos en 1980 de La sangre del tiempo, refundición de dos obras anteriores, y, en 1982, de El taxidermista, no solo no le sirvieron para superar su pesimismo, sino, por el contrario, para acentuarlo, lo que le llevó a explorar el territorio de la novela. Parecida fue la trayectoria de Diego Salvador, el cual se sintió marginado tras la obtención en 1968 del Premio Lope de Vega con Los niños y su polémico estreno en el Teatro Español de una versión censurada sin su permiso, lo que le llevó en 1982 a poner punto final a su condición de autor de teatro con la escritura de Sonata y fuga para un ejecutivo y a iniciarse en la narrativa de ciencia ficción. No en la novela, sino en el teatro infantil, en el que siempre fue un consumado maestro, se concentró Luis Matilla. En 1980 había tenido buena acogida Ejercicio para equilibristas, espectáculo integrado por las piezas breves El observador y El habitáculo, escritas en la década de los 60, pero de ello no se derivaron nuevas oportunidades. En su ausencia influiría que acabara dando el paso atrás, no siendo casual que el momento coincidiera con las dificultades de índole económica que afrontamos en 1982 para llevar adelante la puesta en escena de Como reses, obra escrita años atrás por los dos. Hermógenes Sainz, reconocido adaptador de piezas dramáticas y novelas para la televisión y guionista de cine, fue, en el teatro, un autor experimental que se acercó al absurdo a través del grotesco. De las obras escritas entre 1967 y 1973 —La, espera injuriosa, Dionisio, La madre, Conferencia de paz, La niña Piedad e Historia de los Arráiz— las dos últimas estaban sin estrenar cuando llegó la democracia. El veto de la censura se levantó para La niña Piedad en 1976, pero no sucedió lo mismo con la otra pieza, que permaneció inédita hasta después de la muerte de su autor, acaecida en 1989. De carácter autobiográfico, en ella contaba la historia de su propia familia, represaliada por el régimen franquista después de que su padre, militar fiel a la República, fuera fusilado en los momentos iniciales de la sublevación militar. A la postre, Historia de los Arráiz fue su última obra de teatro, pues sus siguientes aportaciones consistieron en adaptaciones de textos ajenos que le fueron encargadas. Germán Ubillos, en fin, que se había dado a conocer en 1970 con La tienda, nunca dejó de considerarse autor de teatro, pero lo cierto es que, después del estreno en 1975 de El llanto de Ulises, pasó veinte años, según sus propias declaraciones, sin escribir ninguna pieza nueva.
No faltaron autores que, en su afán por acceder a los escenarios, no dudaron en renunciar a su obra anterior y emprender nuevos derroteros bajo otros presupuestos tanto ideológicos como estéticos, en general acordes con los que los empresarios, intérpretes de los gustos del público, demandaban. Para unos cuantos, aún siendo alto el precio pagado, nada menos que arrumbar su mejor teatro o, al menos, el que siempre quisieron hacer, la operación dio los resultados apetecidos, pero no fue así en todos los casos. Uno de los más llamativos fue el de José María Bellido, que todavía en pleno franquismo clausuró su etapa simbolista para incorporarse al teatro comercial. Obras comprometidas como Tren a F (1960) y Futbol (1963) dejaron paso a la comedia Milagro en Londres (1972), un éxito estrepitoso en palabras de Haro Tecglen, y a la correcta Esquina a Velázquez (1975). Sin embargo, no logró hacerse un sitio en los escenarios, pues tuvo que esperar once años para estrenar de nuevo.
Es el turno de quienes contra viento y marea continuamos con suerte diversa nuestro quehacer, fieles a nuestro compromiso y desafiando, a veces con inútil tozudez, a los que seguían sosteniendo que en España no había autores o que su teatro no interesaba. En la etapa democrática, Lauro Olmo solo vio representadas con gran esfuerzo y escaso apoyo Pablo Iglesias (1986), La jerga nacional (1986) e Instantáneas del fotomatón (1991). Pero en el momento de su muerte dejaba escritas, entre otras, Estampas contemporáneas, Spot de identidad y Luis Candelas (el ladrón de Madrid). José Martín Recuerda obtuvo en 1977 uno de los mayores éxitos de aquellos años con Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca. De poco le sirvió. A excepción de los estrenos, en 1981 y 1983 respectivamente, de El engañao y Las conversiones, esta con el título de Carnaval de un reino, nadie se interesó por su obra anterior ni por la que fue creando en años sucesivos, nada menos que Caballos desbocados (1978), reescritura de Como las secas cañas del camino; Carteles rotos (1983); Las reinas del Paralelo (1983); La Troski (1984); La cicatriz (1985); El Amadís (1986); y “La Caramba”, en la iglesia de San Jerónimo el Real (1993). José María Rodríguez Méndez vivió momentos esperanzadores cuando, en 1976, se produjo, en Barcelona, el estreno de Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga, escrita hacía once años, y, en 1978, el CDN la incluyó en su programación, obteniendo una excelente acogida. Otra de sus mejores obras, Flor de Otoño, de 1972, fue llevada al cine en el 78 y, a la escena, en el 81. Teresa de Ávila fue representada en 1980 y, por último, Sangre de toro, en 1985. Al margen de un par de trabajos para Los Veranos de la Villa de Madrid, no hubo más. En el cajón quedaron, a la espera de tiempos mejores, La batalla del Pardo (1976), Las estructuras (1979), Literatura española (1979), La Chispa (1983) y El sueño de una noche española (1983). Un caso fuera de lo común fue el de Fernando Martín Iniesta, quien, tras dejar el teatro en 1963, regresó a él en 1979, alumbrando una inmensa obra de la que una parte mínima llegó a los escenarios. Entre sus títulos destacan Trilogía de los años inciertos (No hemos perdido aún este crepúsculo, Quedamos sin arder y La herencia de lo perdido), Receta del soufflé de bacalao. El barco en la botella, Cantón, Teatro canalla (La venganza de los inocentes, Tres tintos con anchoa y El día que ahorcaron a Lope), La guerra de San Bartolo, Jaula de grillos y El secuestro de la esperanza. Más extensa, si cabe, fue la producción de Antonio Martínez Ballesteros, estimulado, primero, por el estreno de algunas comedias de corte tradicional, muy alejadas de las farsas que merecieron la atención del teatro independiente durante la dictadura, y, cuando faltaron las representaciones, por el placer no exento de resignación de verlas publicadas. Las representadas en la década de los 80 fueron: Los comediantes; Camila, mi amor; Pisito clandestino; Matrimonio para tres; Relato frívolo de una mujer fría y Salir en la foto. Entre las publicadas en aquellos años, que son una pequeña parte de las escritas, figuran Desde la cruz del norte, Volverán banderas victoriosas, Los enanos improvisan su comedia, El despacho del señor Calleja, La abnegada vocación del señor Pontejos y Réquiem por un mamífero nostálgico. Manuel Martínez Mediero, el autor de El último gallinero, Las planchadoras y El bebé furioso, tampoco cejó. Después del gran éxito alcanzado en 1975 con Las hermanas de Búfalo Bill y un par de estrenos poco significativos, guardó un breve silencio, que rompió con sendas versiones de Lisístrata (1980) y Fedra (1981). Siguieron a un ritmo poco común un sinfín de obras, muchas de ellas representadas o publicadas, entre las que cabe destacar Juana del amor hermoso, Heroica del domingo, La loca carrera del árbitro, Papa Borgia, Tierraaa aaa laaa vistaaa, Las largas vacaciones de Oliveira Salazar, El niño de Belén, Badajoz puerto de mar, La patria está en peligro y La edad de oro de mamá. Alberto Miralles, que en 1982 había estrenado Céfiro agreste de olímpicos embates y, en 1983, El trino del diablo, hubo de esperar nueve años para acceder en condiciones aceptables a un escenario. Fue con Comisaría especial para mujeres. Antes y después lo hizo con interesantes obras destinadas a un público juvenil o como responsables de la dramaturgia de espectáculos de escaso calado artístico concebidos para temporadas populares de teatro veraniego. Por fortuna, las incursiones en un terreno que, aunque dominaba, no era el suyo, no restó imaginación, vitalismo y calidad literaria a su escritura. Buena prueba son obras como Píntame en la eternidad, cuyo primer título era Manzanas azules, higos celestes; La felicidad de la piedra; ¡Quedan detenidos!; Centellas en los sótanos del museo; ¡Hay motín, compañeras!; y un sinfín de monólogos y piezas breves que le proporcionaron numerosos premios.

Antonio Ramos, 1963 (Miguel Signes, 1977). Estreno: 11 de enero de 1977 en el Teatro María Guerrero de Madrid. 7
La lista se va cerrando. A Luis Riaza no le sirvió de trampolín la magnífica puesta en escena que se hizo en el CDN en 1979 de Retrato de dama con perrito, pero siguió escribiendo, publicando y representando de cuando en cuando. Muestras de su quehacer son Los perros, Mazurka, Antígona… ¡cerda!, Revolución de trapo, Medea es un buen chico, Retrato de niño muerto, Las máscaras, La emperatriz de los helados, Los Edipos y Danzón de perras. La extraña relación de amor y odio con el teatro de Miguel Romeo Esteo y su declarada inclinación por la musicología y la poesía no fueron un freno para engrosar su ya, para entonces, monumental obra dramática. Aunque en los primeros compases de la transición se produjo el estreno de El vodevil de la pálida, pálida, pálida, pálida rosa (1979), la reposición de Pasodoble, su pieza más conocida, y la emisión en televisión de La oropéndola (1980), hasta finales de siglo no regresaría a un escenario. Fue con Horror vacui, más por el empeño de sus amigos y valedores que por deseo suyo. Ajeno a los avatares políticos del país, entre 1980 y 1986 concibió las siguientes nuevas obras: Tartessos; Liturgia de Gerión, Rey de Reyes; y Liturgia de Gárgoris, Rey de Reyes. Miguel Signes Mengual fue uno de los pioneros del teatro documento y del collage en España, formula tan original como llena de inconvenientes en tiempos de censura, sobre todo si los asuntos abordados contenían denuncias de carácter político y social. Dos de sus piezas representadas en 1968 confirman que ese era su caso: Obra número 1, sobre la guerra de Vietnam, y Obra número 2, una denuncia de los problemas del profesorado no numerario en la universidad. Dos años antes Cuadernos de Ruedo Ibérico había acogido en sus páginas el texto breve Programa para la paz, firmado con pseudónimo para evitar represalias. El estreno en 1976 de Antonio Ramos, 1963, obra escrita trece años antes y ganadora, en 1966, del Premio Albor de Teatro, patrocinado por el Club de Amigos de la UNESCO, no fue, como se creyó, un punto de inflexión en su trayectoria. Sin embargo, continuó su actividad como dramaturgo. En los cinco años transcurridos hasta que se representó en Salamanca La comedia de Charles Darwin, compuso, entre otras, Que inventen ellos y Los sueños de Mariano Acha. La nueva y más prolongada espera no derivó en su alejamiento de la escritura, aunque sí, quizás, en su lentificación. Testimonios de su labor son títulos como El hambre de los animales; Un Eduardo más; Mis queridos revolucionarios; Una silla, tres euros y ¿Yo quién soy?, las dos últimas merecedoras, respectivamente, de los premios Ricardo López Aranda 2005 y Carlos Arniches 2010. Para Jesús Campos el acceso a los escenarios tampoco fue fácil, pero es probable que se lo allanara algo el hecho de ser el responsable de la puesta en escena de sus propias obras y, con frecuencia, el productor. Así, en los primeros años, pudo ofrecer algunas obras escritas y prohibidas con anterioridad, como Nacimiento, pasión y muerte de… por ejemplo tú, 7000 gallinas y un camello y Es mentira. Sin embargo, solo dos de las creadas en democracia —Blancanieves y los siete enanitos gigantes (1977) y Entrando en calor (1988)— fueron estrenadas en un plazo que, dadas las circunstancias, puede considerarse razonable. Otras, como La cárcel nuestra de cada día, Danza de ausencias, Diente por diente y A ciegas, quedaron en lista de espera. En cuanto a mí, mi suerte se diferenció poco de la de la mayoría de mis colegas. Estrené en 1977 Comedia de la olla romana en que cuece su arte la Lozana y, en las temporadas siguientes, Como reses, escrita, como he dicho más arriba, en colaboración con Luis Matilla, La renuncia, Los sedientos, Viernes 29 de julio de 1983 de madrugada y Sin techo (Eloídes). La mayor parte de mi producción de aquellos años encontró refugio en los libros. Entre las piezas publicadas, cabe citar La flor del mal (1980), La diva (1982), Bagaje (1983), Tiempos muertos (1984), D.J. (1986) y Yo, maldita india (1988). Carmen Resino, autora cuya obra abarca diversos géneros teatrales, con especial presencia de dramas y comedias, vio representada con irregular cadencia una pequeña parte de su extensa producción. De 1970 a 1975 había estrenado El presidente, Cero, Colisión, La sed y Camino de destrucción. El estreno en 1977 de ¡Dinero, dinero, dinero! parecía presagiar que el cambio político no le afectaría. Sin embargo, se abrió un incomprensible paréntesis que tardaría ocho años en cerrarse con el estreno de Ultimar detalles, al que seguirían los de Espejos rotos, Personal e intransferible, La bella Margarita y Pop y patatas fritas. No menos de una decena de textos, algunos tan importantes como Ulises no vuelve, El oculto enemigo del profesor Schneider y Los eróticos sueños de Isabel Tudor, quedaron para mejor ocasión. Es probable que la salida de España de Eduardo Quiles en los años 70 obedeciera a su deseo de labrarse un futuro profesional como periodista y guionista de televisión y que, para la elección del momento, resultara determinante el hecho de que la censura autorizara la representación de una de sus obras solo para una única función. En cuanto a su regreso en 1975, tras una estancia de tres años en México, más que con el final del franquismo, tuvo que ver la decepción que le produjo el incumplimiento por parte de sus promotores de lo establecido en las bases de un premio patrocinado por el actor Mario Moreno “Cantinflas” del que había resultado ganador. Pronto se percataría de las dificultades para dar a conocer su cada vez más extensa producción dramática, para la que había encontrado salida en las universidades estadounidenses gracias a sus buenas relaciones con destacados hispanistas. Finalmente, en los años 80, lograría estrenar algunas de sus obras en un acto, figurando, entre las más representadas, El frigorífico, La navaja, El tálamo, El virtuoso de Times Square y Una Ofelia sin Hamlet. Vinculado al teatro independiente y utilizando como vehículo de expresión su lengua materna, el valenciano Rodolf Sirera, empezó a ser conocido a principios de los 70 en los círculos del teatro no comercial gracias a Homenatge a Florentí Monfort, escrita en colaboración con su hermano Josep Lluis, y Plany en la mort d’Enric Ribera. Luego, en 1978, se consagraría con el estreno de la versión en castellano de El verí del teatre (El veneno del teatro), repuesta desde entonces en numerosas ocasiones. Si bien es cierto que a nivel nacional su nombre está ligado a ese título, no lo es menos que, en el ámbito del teatro valenciano, se ha erigido en una figura imprescindible. Buena parte del enorme desarrollo experimentado desde los inicios de la Transición se deben a la labor llevada a cabo como gestor cultural con responsabilidades en las instituciones autonómicas, pero, para lo que aquí interesa, que es el Sirera autor, su aportación, en solitario o en colaboración con su hermano, fue intensa. Entre las obras representadas figuran El brunzir de les abelles, Tres variacions sobre el joc dels miralls, Bloody Mary Show, Arnau, La primera de la clase, Funció de gala e Indian Summer.
Otros autores tuvieron más limitado, si ello es posible, el acceso a los escenarios, lo que no fue obstáculo para que siguieran al pie del cañón. Miguel Medina Vicario, a pesar de su dedicación a la crítica y el ensayo y de estar volcado en su actividad docente en la RESAD, de la que llegó a ser su director, no descuidó su labor creativa y, sobre todo, no cedió a la tentación de escribir un teatro de vuelo bajo. La feria de Valverde (1976), Ratas de archivo (1977), El café de Marfil o las últimas fiestas de las acabanzas (1978), El laberinto de los desencantos y El camerino (1982), La plaza (1984), Volverá a nevar si lo deseas (1987), y Ácido lúdico (1989) son los jalones que certifican su vocación de dramaturgo y su compromiso. Andrés Ruiz López, que se había refugiado en Suiza a mediados de los años 60, tras su paso por las cárceles franquistas por su pertenencia al partido comunista, regresó del exilio en 1983. Sus obras, alguna premiada, habían sido representadas en la Unión Soviética, Cuba y Suiza. Todo parecía indicar que también lo serían en España, no solo las más de veinte escritas hasta entonces, sino las creadas tras el regreso. En efecto, Televisión Española no tardaría en emitir Vidas en blanco y su pieza Ocana, el fuego infinito obtuvo el Premio Calderón de la Barca 1987. Pero sucedió algo inesperado. Programada su puesta en escena por la Junta de Andalucía, diversas circunstancias nunca bien explicadas dieron al traste con el proyecto. Ese y otros sinsabores se convirtieron en una pesadilla para él rayana en la manía persecutoria, pues llegó al extremo de considerarse la única víctima de un acoso político y personal. Sus buenas perspectivas se esfumaron y en el cajón quedaron, junto a las obras antiguas, las de nueva factura, entre ellas Rosas iluminadas, Los árboles bajo la luna, Un ramo de sal y humo, Memoria de aquella guerra y Os dejo la lluvia.
Del resto de los autores citados al principio de estas líneas, Alfonso Jiménez Romero, huyendo del ambiente que reinaba en el teatro profesional, había dado por concluida su estancia en Madrid después del éxito alcanzado en el Festival de Nancy por el Teatro Lebrijano con su versión de Oratorio y antes de que el franquismo llegara a su final. Recuperada su plaza de profesor de instituto en El Arahal, trabajó desde entonces y hasta su temprana muerte, acaecida en 1995, con grupos andaluces, incorporando el flamenco, una de sus grandes pasiones, a la práctica escénica. En 1978 estrenó el ritual flamenco Pasión y muerte de Juan el Cárdeno; en 1979, Amores y quebrantos de Mariquita la Revolera y Juan el Apañao; en 1981 obtuvo el Premio Ateneo de Sevilla con La cruz de yerba y, en 1985, el Hermanos Machado con Catalina y el diablo. De toda esa labor, poco se supo fuera del estrecho círculo en el que voluntariamente se había recluido. Jordi Teixidor, que escribía en catalán, se había dado a conocer en el resto de España con su pieza Un féretro para Arturo, representada por numerosos grupos universitarios, y, acto seguido, alcanzó gran popularidad con la versión realizada por Tábano de su El retablo del flautista. Durante los primeros años de la Transición, su producción fue elevada, destacando obras como Dispara, Flanaghant; El drama de les camelies o El mal que fa el teatre y Magnus. Sin embargo, a pesar de alzarse con los más importantes premios de teatro en lengua catalana, los escenarios le fueron esquivos, no siendo su trayectoria muy distinta a la de los colegas del resto del país de su misma generación. Daniel Cortezón, autor de una ingente obra escrita en castellano y gallego, en su mayor parte de contenido histórico, encontró tantas dificultades para acceder a los escenarios como facilidades para publicar sus textos, generalmente en editoriales gallegas. Tres vio representados durante el franquismo: El rey de Harlem y El semáforo, en 1969 y 1970, respectivamente, ambas en el Festival de Sitges, y Gelmírez o la gloria de Compostela, en el Teatro Griego de Monjuic, en 1974. Ese mismo año, un cuarto, Compañero, Presidente, compañero, sobre el asesinato de Salvador Allende, fue prohibido por la censura. A partir de entonces su teatro, muy premiado, no logró interesar a nadie. Solo a partir de 1980 algunos grupos aficionados representaron Os irmandiños, una de sus mejores obras. Ante tal indiferencia, su creatividad fue decayendo, pero no se extinguió. A ese período pertenecen Crónica del Rey Don Pedro, Soñando a Goethe en primavera y Danza, contradanza y metamorfosis de moros y cristianos. Todavía, al borde de su jubilación en 1987 y a punto de regresar definitivamente a su Galicia natal, encontraría ánimos para abordar uno de sus proyectos más ambiciosos, una obra dedicada a Rodríguez Castelao. El resultado fue una trilogía titulada Castelao ou a paixón de Galiza.
He dejado fuera de esta relación de autores a varios que se dieron a conocer durante el franquismo, cuyas trayectorias durante la democracia no guardan relación con las vicisitudes políticas vividas en España. Sirvan de ejemplo los de José Luis Miranda, Miguel Ángel Rellán, Juan Alfonso Gil Albers y Juan Antonio Castro. Miranda, que en la primera mitad de los años 60, siendo estudiante de medicina, había escrito Cartas marcadas y Jaque a la dama, obras de carácter vanguardista, abandonó la escritura dramática, regresando a ella tres lustros después con obras de muy distinta factura como El centauro, Transbordo, Ramírez, La niña del almanaque y En el hoyo de las agujas. En cuanto a Rellán, se inició, como actor y autor, en la década de los 60, en el Teatro Universitario de Sevilla. La puerta y El guerrero ciego son obras de aquella época, a las que sumaría entre 1976 y1980, ya instalado en Madrid, La fiera corrupia, La muerte canina, Historia triangular del amor loco de Pilatos y Secundina y Zorromoco. Sus éxitos como actor, primero, en el cine y la televisión y, luego, en el teatro, fueron determinantes para que abandonara la escritura, hasta el punto de que hoy muchos de sus colegas ignoran su faceta como dramaturgo. Gil Albors, por su parte, contribuyó a la renovación del teatro valenciano con piezas como La barca de Caronte (1964), El totem en la arena (1967) y Barracó 62 (1967) y ese fue su empeño en los años siguientes, llegando a representar y publicar no menos de cuarenta obras, algunas de ellas por encargo de instituciones valencianas. En el caso de Juan Antonio Castro, su prematura muerte, acaecida en 1980, puso punto final a una carrera iniciada en los años sesenta con obras como Ejercicios en la noche, Tauromaquia, De la buena crianza del gusano y, sobre todo, Tiempo del 98, uno de los mayores éxitos teatrales durante el tardofranquismo.
No he contabilizado las obras escritas desde 1975 por los cerca de cincuenta autores citados. Son más de setecientas. Puede que alcancen el millar. Unas cuantas fueron representadas, aunque no siempre en las condiciones deseables. Hubo éxitos notables. También, como no puede ser de otro modo, fracasos. Muchas fueron editadas, aunque no siempre bien distribuidas. No todas las que permanecen inéditas, que son la inmensa mayoría, han desaparecido o duermen el sueño de los justos en los cajones de sus creadores. A quienes creen que nada importante encierran y siguen empeñados en condenar, sin argumentos, la obra creada a lo largo de casi medio siglo, quizás cambien de opinión si tienen la paciencia de bucear en archivos teatrales y bibliotecas de inéditos, como el Instituto del Teatro de Barcelona, SGAE o la Fundación Juan March, o en los de editores, críticos, ensayistas, empresarios, directores de escena y actores. De enorme valor es el legado de Francisco Ruiz Ramón y, seguramente, el de la desaparecida librería La Avispa. Los pocos que se han molestado en hacerlo, han destacado, al margen del juicio que cada obra les haya merecido, que el teatro de aquellos años, no debe ser ignorado.
BIBLIOGRAFÍA
Gómez García, Manuel (1996), El teatro de autor en España (1901-2000), Madrid, Asociación de Autores de Teatro.
Miralles, Alberto (1994), Aproximación al teatro alternativo, Madrid, Asociación de Autores de Teatro.
Monleón, José (1971), Treinta años de teatro de la derecha, Barcelona, Tusquets.
Oliva, César (1989), El teatro desde 1936, Madrid, Alhambra.
Pipirijaina (1979), nº 10, septiembre-octubre.
Ruiz Ramón, Francisco (1978), Estudios de teatro español clásico y contemporáneo, Madrid, Fundación Juan March/Cátedra.
- Fuente: Centro de Documentación Teatral↵ Ver foto
- Fotógrafo: Bielva. Fuente: Centro de Documentación Teatral↵ Ver foto
- Fuente: Centro de Documentación Teatral↵ Ver foto
- Fotógrafo: Manuel Martínez Muñoz. Fuente: Centro de Documentación Teatral↵ Ver foto
- Fotógrafo: Manuel Martínez Muñoz. Fuente: Centro de Documentación Teatral↵ Ver foto
- Fotógrafo: Chicho↵ Ver foto
- Fotógrafo: Manuel Martínez Muñoz↵ Ver foto



