El teatro como servicio público
¿Consideración, aceptación o reconocimiento?
Alberto Fernández Torres

Le cocu magnifique, de Crommelynch, dirección: Meyerhold. Moscu 1922. .
Sería francamente exagerado afirmar que la consideración (o no) del teatro como servicio público es un tema habitual de debate en nuestro ámbito sectorial. No obstante, es cierto que, de cuando en cuando, con ocasión generalmente de algún acontecimiento concreto, el asunto vuelve a la luz. Ahora, quizá “toque” hacerlo por la marathoniana sucesión de citas electorales que se desarrollará en España a lo largo y ancho de este año. Bueno, pues bienvenida sea la ocasión, valga para lo que valga.
Tengo para mí que, cuando este debate o reflexión se retoma intermitentemente, lo hace casi siempre sobre la base de los mismos conceptos, sin que se aprecie en exceso que los comentarios avancen mucho o poco en una hipotética línea de creciente clarificación. Será que se no se nos ocurre mucho más que decir al respecto; y, desde luego, me sumo a la impresión de estar afectado por esta tendencia.
Tres perspectivas a favor
De manera posiblemente harto esquemática y simplificadora, pienso que, por lo general, las consideraciones más habituales que se hacen en relación con la defensa del entendimiento del teatro como servicio público pueden agruparse en torno a tres perspectivas que, por otro lado, se hallan estrechamente vinculadas entre sí:
• Una perspectiva moral. El teatro proporciona una experiencia estética y una formación que son absolutamente irrenunciables para preservar y potenciar la salud social, por lo que se debe ser considerado como servicio público y, consecuentemente, muy apoyado económicamente por el Estado, a fin de asegurar que sea accesible a todos los ciudadanos.
• Una perspectiva política. La consideración del teatro como servicio público es una de las fronteras que, en el terreno de lo cultural, separa a los partidos, formaciones políticas o ideologías que, en general, mantienen un concepto puramente mercantilista y (ultra)liberal del arte, de aquellos que sostienen que el arte y la cultura no pueden ser prioritaria o muy acentuadamente un mero objeto de intercambio comercial. O, dicho de otro modo, separa a quienes consideran admisible y hasta lógico que el arte y la cultura de mayor calidad estén al alcance de quienes pueden pagarlos, mientras que, como mucho, las formas menos elaboradas de arte y cultura (o ni siquiera estas) deben ser propias del disfrute de las clases sociales menos acomodadas.
• Una perspectiva táctico-económica, si se me permite el “palabro”. Es la de aquellos que piensan que, si se consigue que el Estado asuma que el teatro es un servicio público, estará obligado a subvencionarlo largamente y el sector contará, gracias a ello, con un volumen mayor, más seguro y casi permanente de recursos para su desarrollo.
Por supuesto, como se desprende de la propia redacción que se ha realizado para la descripción de estas perspectivas, las tres están muy emparentadas entre sí y normalmente se exponen de manera entretejida. De hecho, la formulación, a través de esas tres perspectivas, de los argumentos a favor de la consideración del teatro como servicio público tiene un carácter o un propósito, digamos, más metodológico o explicativo, que una voluntad meramente descriptiva. En efecto, creo que es de alguna utilidad separarlas a los efectos de esta exposición, lo cual me viene aconsejado, sin ir más lejos, por las opiniones espontáneas que suelo recoger en relación con este asunto en algunas de las actividades formativas que realizo sobre cuestiones sectoriales; esas opiniones tienden a agruparse de manera tendencial en torno a unas u otras de tales perspectivas.
Dos perspectivas en contra y algunas advertencias
Frente a ellas, por cierto (o también entretejidas con ellas, que es lo más habitual) aparecen las opiniones contrarias a la consideración del teatro como servicio público.
Por un lado, algunas juzgan que ello conduciría a una intolerable “nacionalización” o a un excesivo intervencionismo del Estado en la actividad teatral, coartando así de manera fatal la libertad de expresión y “creación” de los artistas de la escena, y dando lugar a una “funcionarización” (real o “de facto”) no menos fatal de todos los profesionales del sector.
Por otro, se detectan las opiniones de quienes se encogen de hombros frente a la posibilidad de que el teatro sea o no asumido como servicio público, por pensar que es simplemente irrelevante: al fin y al cabo, ya tenemos una Constitución en cuyo Preámbulo se expresa la voluntad nacional de “promover el progreso de la cultura”; cuyo artículo 20 reconoce y protege “los derechos a la producción literaria y artística”; cuyo artículo 44 afirma que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”; y cuyo artículo 53 advierte que, al igual que los demás derechos y libertades que, como los anteriores, se hallan incluidos en el Capítulo II del texto constitucional, los que se acaban de exponer “vinculan a todos los poderes públicos”.
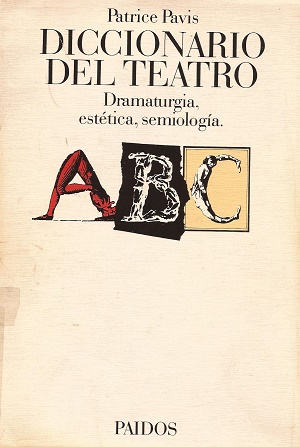
Portada Diccionario de Teatro.
En fin, señalan con cierta sorna estos escépticos, si las declaraciones sobre lo más (la cultura, en general) que se encuentran en la Constitución no parecen dar lugar a ninguna práctica real que esté en auténtica consonancia con lo dicho en ella, mucho menos podrá esperarse que ocurra algo diferente con lo menos (el teatro, en particular), por más que este resultara declarado como servicio público en un texto legal de rango menor.
Más adelante, habrá quizá ocasión de cuestionar algunas de las opiniones que acaban de ser descritas; por ejemplo, que todos los servicios públicos tengan que ser suministrados o gestionados directamente por el Estado o que todas las manifestaciones de un servicio público hayan de ser financiadas o subvencionadas por el Estado (ninguna de las dos cosas es cierta).
No obstante, lo que creo que más interesa señalar a estas alturas de la reflexión es que las cinco perspectivas que, con mejor o peor fortuna, se han descrito anteriormente tienen un denominador común: la de partir de la base de que la consideración del teatro como servicio público es una cuestión “elegible”, es decir, algo que “puede o podría ser”, que “debe o debería ser», en función de un cierto grado de relativismo, esto es, de las posiciones morales o políticas de quienes defienden o atacan tal propuesta; pero no como algo que “es”.
El asunto no es precisamente baladí por razones que van más allá de cualquier obsesión ontológica, y que tienen que ver –o podrían tener que ver– con aspectos relevantes de política cultural. Si la consideración del teatro como servicio público depende exclusivamente de la perspectiva moral o política de quien sustenta tal opinión, entonces el tratamiento del teatro como servicio público estaría sujeto a los vaivenes de los cambios gubernamentales, salvo que existiera un pacto de Estado al respecto entre los partidos políticos (ja, ja, ja). En ausencia (más que probable) de este último, vana sería nuestra fe y la cuestión se disolvería en un “pan para hoy, hambre para mañana”.
Por el contrario, si se logra demostrar que el teatro es —pese a quien pese— un servicio público en el marco de nuestro contexto social e histórico, entonces ya no estaríamos hablando en realidad de la “consideración” de algo “elegible”, sino del “reconocimiento” de un hecho. En el primer caso, no habría, en el fondo, más que un caso de discrepancia política; en el segundo, estaríamos ante un caso de responsabilidad política.
¿Puede demostrarse categóricamente que el teatro “es” un servicio público? Bueno, desde la física cuántica, casi nada puede demostrarse categóricamente; y mucho menor con el auxilio de la teoría económica, que es lo que voy a proponer a continuación. Sin embargo, ironías fáciles aparte, es verdad que la teoría económica —y me refiero a la teoría económica “convencional”— tiene formulados principios suficientemente claros sobre lo que es un servicio público; y su aplicación al caso del teatro ayuda, a mi juicio, a arrojar no poca luz sobre la cuestión y sus consecuencias.
[Hago el paréntesis de que, aunque cada vez con menos resistencia, la sola mención de la economía en medios teatrales suele levantar con cierta frecuencia más de una prevención. Motivos hay, por supuesto. Con bastante razón, los aspectos económicos de la actividad teatral son vividos habitualmente por los profesionales del sector antes como un problema que como una solución; y, si dejamos al margen el famoso Mal de Costes de Baumol y Bowen, no hay muchas pruebas —aunque algunas hay, eso sí— de que la reflexión económica haya aportado gran cosa de utilidad al ejercicio de la práctica escénica. Como las caras del dios Jano, economía y teatro parecen volver su mirada hacia horizontes diferentes, si es que no diametralmente opuestos; y el desprecio que la primera muestra aún hacia el segundo se ve ampliamente correspondido por el recelo que el segundo devuelve aún a la primera. En todo caso, parece claro que, tomado individualmente y a costa de importantes riesgos, cada proyecto teatral puede hacer como si la economía no existiera o existiera más bien poco; pero, por paradójico que resulte, lo que es posible para cada proyecto individual no lo es para el teatro tomado como un todo.]
En fin, cerremos el apresurado paréntesis y hagamos durante unas cuantas líneas como si la teoría económica pudiera —y puede— ayudarnos a mirar nuestro asunto desde una perspectiva diferente y útil.

¿Producto o servicio?
No obstante, para ello hemos de hacer otro paréntesis, esta vez un poco más largo. Nada sorprendente, puesto que de economía estamos hablando, y no hay nada que sea más del gusto de la reflexión económica que liar las cosas cuanto más mejor. Pero es que, al menos, en esta ocasión, resulta obligado hacerlo.
Me refiero a que la posible “consideración” o “aceptación” del teatro como servicio público parece dar un salto en el vacío y focalizarse antes en el adjetivo (“público”) que en el sustantivo (“servicio”). En efecto, al menos por razones retóricas, demostrar que el teatro es un “servicio público” parece solo posible si partimos explícita o implícitamente de la demostración o asunción de que el teatro es un “servicio”.
¿Es así? ¿Se detecta entre los profesionales del sector un amplio consenso sobre el hecho de que el teatro es un servicio? Me parece que no. No, francamente, no. No se detecta tal cosa en el uso normal del lenguaje, pues el término económico que con más frecuencia se asocia en él al hecho teatral es el de “producto”; y tampoco se detecta tal cosa en las actitudes y comportamientos, pues el sector sigue sistemática o, al menos, mayoritariamente, la aplicación de estrategias económicas de oferta, y no la de estrategias económicas de demanda.
Conste que, en mi opinión, hay razones y ventajas para llamar “producto”, desde una perspectiva económica, al hecho teatral. Por un lado, con tal término, se pone el acento precisamente sobre su vertiente material y económica, que muy frecuentemente —y muy perjudicialmente— suele permanecer invisible a los ojos no ya de los ciudadanos o de los espectadores, sino de los propios profesionales. Por otro, es cierto que, aunque lo que se ofrece generalmente con un “producto” es la satisfacción de una necesidad mediante el uso o consumo de algo tangible y material —y lo que ofrece el hecho teatral no es, en lo fundamental, ni tangible ni material—, también lo es que existe un elevado isomorfismo entre la producción material convencional y la producción escénica —por más que esta se parezca casi más a un ensamblaje de materias primas, que a una auténtica transformación de estas; de ahí que frecuentemente llamemos “montaje” a su resultado—; y que la satisfacción de necesidades que el teatro procura, aun no siendo material, se asienta sobre una muy visible realidad material y se hace posible gracias a ella.
Muy diferente son, a mi juicio, las consecuencias que se derivan de considerar y gestionar el hecho teatral como producto, que es lo habitual, y no como servicio. Una de ellas es, muy probablemente, la perniciosa tendencia a situar al espectador, a la audiencia, al público y/o a la demanda (tómese, a estos solos efectos, el concepto que más plazca) como mero receptor pasivo, final y casi ajeno al propio proceso de “producción teatral”, lo que tiene efectos negativos no precisamente menores desde el punto de vista estético y económico.
Sin embargo, aun cuando la discusión de este asunto tiene evidentemente relación con lo que se pretende argumentar en este artículo, su abordaje nos alejaría no poco de su tema principal. Por consiguiente, Ende dixit, “esa es otra historia, y debe ser contada en otra ocasión”…
A modo de “checking list”
Así pues, centrémonos en lo que dice la teoría económica convencional que es un servicio y proyectémoslo sobre el caso del hecho teatral, adelantando de esta forma lo que haremos a continuación sobre el concepto de “servicio público”[1] .
De manera descriptiva, algunos de los principales rasgos característicos que debe tener “algo” para ser considerado como un “servicio”, según la teoría económica convencional, son los siguientes:
• El servicio es intangible, inmaterial, aunque descanse en soportes materiales.
• El cliente no compra el bien que se le ofrece, sino su disponibilidad o disfrute temporal.
• El servicio no es almacenable; o, si se prefiere, tiende a ser efímero o perecedero como tal.
• En el suministro de un servicio, existe un contacto directo entre el suministrador y el cliente.
• Se produce una simultaneidad entre el suministro y el disfrute del servicio.
• Para que el servicio satisfaga las necesidades para las cuales es suministrado, resulta esencial la participación y formación del cliente.
Si sustituimos el término “cliente” por el de “espectador” —operación que tampoco tiende a ser muy celebrada entre los profesionales del sector— y hacemos una proyección de estos seis rasgos sobre el caso del hecho teatral, parece claro que las analogías son más que acusadas. En efecto, y respectivamente:
• La representación teatral descansa sobre soportes materiales y se hace posible gracias a ellos, pero el placer que proporciona o la necesidad que satisface no se reduce a la materialidad del espectáculo ni se genera únicamente por su mera contemplación. Lo que realmente se ofrece es algo intangible, pero poderosamente real, que se genera mediante el uso sistemático e intencional de todos los recursos (tangibles y, sobre todo, intangibles) que se emplean para hacer posible esa representación.
• Mediante el pago del precio de la localidad, el espectador no compra la butaca en la que está sentado, ni el conjunto del montaje que le es ofrecido. No puede llevarse a casa ese asiento ni la propia representación. Paga un precio por el disfrute de algo que ocurre ante sus ojos únicamente durante el tiempo en el que “eso” le es suministrado/representado.
• Obviamente, a pesar de su materialidad, el espectáculo no puede ser almacenado en su integridad; pueden serlo algunos o todos sus elementos materiales, pero no el propio espectáculo como tal, pues este solo existe mediante una sucesión temporal de momentos. Una vez desmontados y apilados en un almacén, los elementos materiales que conformaron la representación ya no son el espectáculo (además, hay poca noticia de que se proceda también al almacenamiento del elemento esencial: los cuerpos de los intérpretes).
• No todos los agentes que hacen posible el espectáculo mantienen un contacto presencial y directo con los espectadores mientras se desarrolla la representación, pero sí lo hacen los agentes fundamentales, esenciales y “sine qua non” de esa representación: los intérpretes[2].
• En el teatro, no sólo hay simultaneidad entre suministro y disfrute —esencialmente, se disfruta del hecho teatral mientras ocurre la representación—, sino que esta simultaneidad es precisamente una de sus características esenciales, pues la representación solo existe en el “presente común” de intérpretes y espectadores. Sin esa simultaneidad, el hecho teatral simplemente no ocurre[3].
• Un espectáculo no funciona ni cumple, por tanto, con el objetivo de satisfacer necesidades si el espectador no se siente implicado en él y/o no es capaz de descodificarlo merced a un conocimiento previo de las convenciones y signos propios del teatro. No deja de resultar curioso al respecto que exista entre la opinión pública española, de acuerdo con alguna encuesta disponible, la arraigada sensación de que es necesario tener un cierto nivel de formación para disfrutar del teatro. En realidad, por la cantidad de materiales estéticos muy diversos que se dan cita en la representación teatral (palabra, gesto, luz, sonido, decorado, etc.) y por el hecho de basarse en impulsos socialmente naturales del ser humano (el rito, el juego…), el teatro debería ser considerado y contemplado como una de las artes más accesibles. Cosa diferente es que existan puestas en escena de notable complejidad estética o que un mayor conocimiento de los signos y convenciones teatrales multiplique por un factor muy elevado la satisfacción, utilidad y placer que se puede extraer de ellas. En cualquier caso, hay límite mínimo de conocimiento y capacitación sin el cual el hecho teatral resulta incomprensible para el espectador que carece de ellos. En otras palabras, si el espectador no participa y se siente implicado en la representación, y no dispone de la formación necesaria para entender lo que pasa sobre el escenario, por básica que sea, aquella no funciona ni cumple objetivo alguno.
Así pues, parece claro que, de acuerdo con la operación de economía descriptiva que acabamos de perpetrar, el hecho teatral debiera ser entendido, antes que nada, como un servicio y no como un producto. Y, sin otro ánimo que el de ser redundantes —y dejando para otra ocasión la discusión en profundidad del argumento—, expongamos de nuevo la convicción de que el sector teatral español en su conjunto está gestionando erróneamente un servicio como si fuera un producto; por ejemplo, focalizando extremadamente su atención y su gestión sobre los materiales y las relaciones entre los agentes que intervienen en el proceso hasta que el montaje está listo para su difusión, en lugar de focalizar más su atención sobre los materiales y las relaciones entre los agentes que intervienen en el suministro y recepción de ese montaje (y, entre ellos, muy notoriamente, el público real o potencial).
Otro “checking list”
Siguiendo con la lógica formal del razonamiento, si admitimos que el teatro es un “servicio”, habremos cumplido una primera condición para dilucidar si, además, debe ser entendido o no como “servicio público”.
Conviene insistir al respecto en una consideración previa que ya ha sido anteriormente advertida. Desde el punto de vista económico, un bien no es un servicio público porque sea propiedad, esté gestionado o sea suministrado, total o parcialmente, por instituciones públicas. Esto es, en última instancia, indiferente. La mayor o menor intervención del Estado en su suministro no es la causa, sino como mucho la consecuencia de que un bien sea servicio público.

Boubous, de A. Faiko, dirección Meyerhold. 1935 .
Digámoslo de otra forma: como trataremos de exponer a continuación, si un bien es un servicio público, el juego normal de las famosas leyes y relaciones del mercado no será capaz nunca de garantizar su disponibilidad en las cantidades y calidades realmente demandadas y socialmente necesarias; para ello, será imprescindible algún género de intervención por parte de las instituciones públicas. Pero el bien en cuestión será servicio público independientemente de que estas decidan intervenir o no en su suministro. No es el Estado o un Gobierno quienes deciden que un bien es un servicio público; como mucho, pueden reconocer el hecho y obrar en consecuencia, pero ni lo generan con su intervención ni dan lugar a su existencia o a su naturaleza como tal a resultas de una decisión política.
En realidad, para dilucidar si un bien es, de acuerdo con la teoría económica, un servicio público, puede hacerse la misma operación que hemos hecho en relación con el concepto de “servicio”: señalar qué factores asigna la economía a un bien para considerarlo “servicio público” y proyectarlos sobre el caso del hecho teatral.
Típica y tradicionalmente, se trata de cuatro factores; o, si se prefiere, de tres factores fundamentales y un cuarto que viene a ser derivada de esos tres. A estos factores pueden añadirse otros tres que son fruto de una concepción más moderna y “social” del concepto de “servicio público”.
Los cuatro factores tradicionales se formulan de manera negativa y son los siguientes:
• No apropiación: el consumidor no puede reducir el ámbito de disfrute de ese bien a sí mismo. Si yo me compro un abrigo, lo utilizaré yo y nadie más que yo ―a no ser que lo preste, claro está―. Podré traérmelo a casa y llevarlo puesto sin que pueda hacerlo al mismo tiempo ninguna otra persona. Será de mi entera y única propiedad. Sin embargo, si yo compro un billete de autobús urbano para disfrutar de que ese vehículo me transporte a casa, los demás pasajeros que hayan comprado su billete también podrán hacerlo y yo no podré hacer nada para impedírselo. Ni ellos ni yo podremos llevarnos el autobús a nuestro domicilio y guardarlo bajo llave hasta la próxima vez que lo necesitemos. Por eso, entre otras razones, los abrigos son bienes privados y el transporte urbano es un servicio público.
La proyección sobre el hecho teatral parece en este caso ajustada. La compra de una localidad me permite contemplar una puesta en escena determinada del “Hamlet” de Shakespeare, pero no puedo exigir que esa representación me sea llevada a casa para mi solo disfrute. Cualquiera que compre una localidad podrá también disfrutar del espectáculo al mismo tiempo que yo.
• No exclusión. Consiste en que, en el límite, nadie puede ser excluido del disfrute de ese bien. En realidad, algunos economistas engloban explícita o implícitamente, bajo este factor, el señalado en el punto anterior, porque bien pueden ser ambos considerados como variantes de un mismo principio. No obstante, separémoslos por razones de claridad en lo que afecta a su respectiva proyección sobre el hecho teatral.
Ejemplos típicos de “no exclusión” son la defensa nacional o la construcción de un faro. Es verdad que la defensa nacional se costea con los impuestos que pagan los ciudadanos, pero un ciudadano que decidiera no pagar impuestos no por ello quedaría desamparado en el caso de que su país entrara en conflicto bélico. Lo mismo cabría decir de la protección que proporcionan la Policía Nacional, los bomberos o la Dirección General de Tráfico: pague o no los impuestos que permiten costear tales servicios, yo podré siempre disfrutar de ellos. En el caso del faro, la compañía naviera que decidiera instalarlo a su costa para proteger a sus barcos difícilmente podría evitar que los barcos de otras navieras pudieran aprovecharse de él para proteger a los suyos, aun cuando no hubieran pagado un céntimo para costear su instalación.
Es verdad que aquí la proyección sobre el hecho teatral parece más discutible o limitada. No se puede excluir de su disfrute a nadie… que haya pagado la entrada para contemplarlo. Pero también es cierto, además, que hay espectáculos teatrales de calle, en los que no es posible cobrar localidad alguna; igual que hay espectáculos formalmente gratuitos u ofrecidos a precios extraordinariamente asequibles que no cubren ni de lejos la realización de la representación, con lo cual queda rota en ellos la obligada vinculación entre el precio y el coste del servicio, y muy perjudicado el principio de “exclusión”.
Por otro lado, para la teoría económica, la imposibilidad de aplicar de manera tajante y al 100% este u otros factores no supone inconveniente alguno: consciente de que la realidad es más compleja que los manuales, define a los bienes que no cumplen plenamente alguno de estos factores, o los cumplen solo en determinadas condiciones, como “servicios públicos impuros”.
La verdad es que es un adjetivo excelente, porque pocas cosas hay tan impuras como el teatro…
• No «consumo rival». Este factor se convierte casi siempre en un “falso amigo”, porque, con toda razón, es intuido como que el bien en cuestión no tuviera —o no tuviera apenas— competencia por parte de otros bienes similares o alternativos. No es así. La inexistencia de “consumo rival” quiere decir simplemente que cada nueva unidad consumida no tiene por qué implicar un incremento inmediato de los costes de producción de ese bien.
Sigamos con los ejemplos banales. Si un sastre ha producido 100 abrigos y un nuevo cliente quiere el abrigo número 101, el sastre podrá suministrárselo consiguiendo beneficios, pero tendrá inevitablemente que incurrir en nuevos costes: telas, botones, etc. Por el contrario, cada ciudadano que entra en un determinado municipio o nace en él tiene derecho a ser automáticamente protegido por las fuerzas de seguridad sin que la adición de un habitante más a esa población suponga automáticamente un incremento inmediato y paralelo de sus costes de mantenimiento. De la misma forma, si el espectador 101 compra una localidad para ver una puesta en escena concreta de “Hamlet”, no por ello habrá que incrementar los costes de producción de la representación: no habrá que añadir nuevas líneas al texto, ni subir al escenario más actores, ni utilizar más focos…
Nuevamente, el lector desconfiado puede hacer una objeción: ¿qué pasa si, por ejemplo, se venden todos los billetes de un trayecto en tren y no cabe más gente en él? Habrá que poner más vagones, lo que supondrá generalmente más costes, o simplemente los clientes potenciales no podrán disfrutar del servicio… Más claro aún en el caso del teatro: si la sala solo tiene 100 localidades, el espectador 101 no podrá ver la representación; y si es muy elevado el número de espectadores potenciales que no consiguen localidad, quizá el teatro decida programar más funciones de las que tenía previstas, incurriendo así en nuevos costes…
Nuevamente, la teoría económica muestra al respecto un tolerante realismo: denomina “servicios públicos sujetos a saturación” a aquellos en los que el principio de “no consumo rival” opera normal y típicamente entre los límites de un amplio margen.
• Por último, el cuarto factor que tradicionalmente se considera definitorio para considerar un bien como “servicio público” es, de alguna forma, corolario de los anteriores y se centra en el hecho de que el mero juego de las leyes del mercado no es suficiente para que ese bien sea suministrado en las cantidades y calidades que su demanda requiere.
Esto se debe a que una de las características propias de un “servicio público”, nuevamente consecuencia en cierto sentido de todo lo anterior, es que conlleva “externalidades positivas”, es decir, beneficios directos e indirectos que suponen ventajas incluso para los que no pagan o no pagan de manera directa por el suministro de ese servicio (en este último caso, por ejemplo, porque lo hacen a través de los impuestos)[4] .
Dado que, en la concepción convencional de la economía, la oferta de un bien tiende a ajustarse a la demanda efectivamente manifestada del mismo, la cual se expresa mediante actos directos de compra, la oferta de un “servicio público” tenderá ajustarse a la demanda expresada por parte de aquellos que pagan de manera directa por su disfrute, pero no se ajustará a una demanda que no es menos real, pero que permanece oculta por estar relacionada con las “externalidades positivas” que ese bien procura y por las cuales nadie paga expresa o directamente.
Así pues, el mero juego de las leyes del mercado no asegurará jamás que la oferta de un “servicio público” esté eficazmente ajustada a la demanda real que existe de ese bien. Por eso, se suele decir que un “servicio público” es un ‘fracaso del mercado[5]’.
Un ejemplo típico y no tan obvio de este tipo de fenómenos son las medidas para promover hábitos saludables de alimentación, pues benefician no solo a quienes las siguen, sino al conjunto de la comunidad, ya que esta se ahorrará los costes de salud pública que hay que gastar para atender a las personas que enferman por malos hábitos alimentarios.
La traslación al teatro de este fenómeno es también bastante sencilla, incluso con ejemplos banales —y no tan banales—, a saber: los beneficios que obtienen los restaurantes, bares o parkings situados cerca de los locales teatrales, que ven incrementados sus ingresos gracias a la afluencia de público; los de las agencias de viajes que pueden incluir determinados espectáculos como elementos de atracción en los “paquetes” que ofrecen a los turistas nacionales o extranjeros; el mantenimiento vivo de un patrimonio arquitectónico o artístico que forma parte de la marca e identidad de una localidad o una nación… Ciertamente, todos estos beneficios no proceden del disfrute directo del hecho teatral en sí, pero sí se deben a que tal hecho exista.
Y otro “checking list” más: el último
Hay, además, otros rasgos propios del “servicio público” que proceden de una visión económica más moderna, más “social” y menos convencional de la cuestión: la continuidad o regularidad en el suministro; la igualdad, en el sentido de que todos los que se relacionan con ese servicio se sitúan frente a él en un plano similar; y la mutabilidad, es decir, la capacidad de adaptación del servicio a las necesidades del público real o potencial.

Portada L’État et le théatre
Creo que, aun sin ignorar de nuevo posibles objeciones, la mera exposición de estos tres rasgos permite detectar que su aplicación al teatro es, incluso, mucho más ajustada que la de los cuatro factores típicamente tradicionales que hemos expuesto más arriba:
• En la mayor parte de los centros urbanos de determinada dimensión, existe una oferta más o menos regular y continua de representaciones teatrales o, al menos, de espectáculos escénicos en general.
• En algunos locales teatrales (aunque no en todos, y cada vez en menos), hay precios diferentes para localidades mejores o peores, pero ningún espectador es “castigado” con la imposibilidad de ver u oír una parte de la representación por el hecho de su localidad sea más barata. Quizá podrá verla u oírla en peores condiciones que las que disfrutan los espectadores que han pagado las localidades más caras, pero se le ofrece el espectáculo en su integridad.
• En cuanto a la mutabilidad, aunque el teatro no siempre suele ser un prodigio de flexibilidad y sensibilidad respecto de los cambios que se registran en su entorno, las condiciones de concepción, producción, programación y suministro de los espectáculos terminan siempre por incorporar, sea cual sea el juicio que haga sobre sus muy diferentes resultados, las principales modificaciones que se producen en las actitudes y comportamientos de los espectadores reales o potenciales, así como los cambios en las tendencias socioculturales. Determinadas “modas” u opciones estéticas (musicales, adaptaciones de éxitos cinematográficos, ciertos autores o intérpretes en un momento dado…), por un lado, o la introducción del “ticketing”, por otro, son ejemplos de naturaleza muy diferente de esa capacidad de adaptación.
A modo de conclusión y posibles efectos
La experiencia dicta que, cuando se somete de discusión todo o parte de lo dicho anteriormente, se suelen producir mayoritariamente cuatro reacciones.
La primera es la de quienes, con una generosidad que es obligado agradecer, consideran que queda suficientemente probado que el teatro “es” un servicio público; y que al mismo tiempo, con un sesgo de percepción que es obligado criticar, juzgan que, por ello, los poderes públicos deben financiar ampliamente, de una u otra forma, todas sus manifestaciones.
La segunda es la de quienes consideran que bueno, que vale, que muy bien, pero que, en realidad, los poderes públicos ya asumen en la práctica que el teatro es un “servicio público”, puesto que le conceden subvenciones, o mantienen económicamente a locales y compañías teatrales de titularidad pública, por poner solo dos ejemplos habituales de apoyo público al teatro.
La tercera es la de quienes opinan que, en la argumentación desarrollada anteriormente, hay suficientes matices y excepciones como para pensar que resulta muy objetable que el teatro deba ser considerado como un “servicio público” y que, en realidad, tal empeño se debe a la obsesión estatalista (y, quizá, hasta estalinista) de quienes defienden tal opción.
La cuarta es la de quienes se sienten francamente decepcionados ante la evidencia de que la teoría económica no ofrezca una conclusión categórica, concluyente e incuestionable sobre este asunto, y de que no sea finalmente posible encontrar al teatro entre los ejemplos que presentan los manuales de economía acerca de lo que son los servicios públicos.
Posiblemente haya más, pero estas son las que, por lo general, suelo detectar en los debates mantenidos al respecto.
Como esta vez no hemos formulado un “checking list” como tal, nos eximiremos de la obligación de hacer observaciones a estas cuatro reacciones de manera ordenada. Empecemos, pues, por la cuarta.
Sí, en efecto, resultaría más tranquilizador y reconfortante que nos encontráramos con la sorpresa de que un buen número de manuales de economía viene considerando al teatro como “servicio público” desde hace años, mientras que nosotros nos hallábamos en la inopia. Sin embargo, sin necesidad de volver con detenimiento a la fácil referencia a la física cuántica, la teoría económica no funciona o rara vez funciona así. Ofrece criterios, modelos, explicaciones, fórmulas, etc. para entender lo que pasa en relación con los problemas económicos, por qué pasa lo que pasa en relación con los problemas económicos y qué se puede hacer para que deje de pasar lo que está pasando con los problemas económicos. Y estoy profundamente convencido de que, en este sentido, las luces que nos arroja sobre la posible consideración del teatro como “servicio público” resultan de gran utilidad para entender por qué en el sector teatral pasan algunas de las cosas que pasan.
La primera reacción ya ha sido abordada de una u otra forma en apartados anteriores. Si consideramos que queda suficientemente probado que el teatro es un “servicio público”, estupendo. Pero de ello no se deriva una intervención automática y mecánica de un Estado o de un Gobierno, ni en cantidad, ni en calidad, sobre la oferta de ese bien; ni mucho menos una intervención por su parte que tenga ser aplicada a todas y cada una de las manifestaciones de ese bien. Lo único que se deriva de ello es la constatación y la explicación de por qué el suministro de ese bien, de ese “servicio público”, estará sistemáticamente por debajo de la demanda económica y socialmente real.
Es aquí donde entra, y de manera no precisamente irrelevante, la consideración política. Como antes hemos señalado, no es una decisión política lo que convierte al teatro en “servicio público”, pero sí es una decisión política el reconocer que lo es y gestionarlo en consecuencia. Y, si este reconocimiento se produce, lo que sí se deriva de ello es la obligación y la responsabilidad política de que ese Estado y/o ese Gobierno elaboren, expliciten y aplique una política teatral tendente a asegurar que la oferta teatral se ajuste a la demanda real a través de una “internalización” de las “externalidades positivas” que el teatro implica. En definitiva, si se asume que el teatro es un “servicio público”, será obligado hacerlo así, y ello no será una opción “elegible”; lo que sí será “elegible” es la orientación, instrumentos, mecanismos y objetivos concretos en los que se sustancie tal decisión política.
En cuanto a la segunda y la tercera reacción, son en el fondo expresiones opuestas de la misma concepción. Por lo que afecta a esta última, repase el lector algunos de los textos incluidos en la bibliografía. No encontrará en ellos obras de Bukharin, Preobrazhensky, Plekhanov, Lapidus u Ostrovitianov, sino de Paul A. Samuelson, premio Nobel y economista de formación keynesiana, o de N. Gregory Mankiw, profesor de Harvard y ex asesor del ex Presidente de los EE.UU., George W. Bush. Precisamente, uno de los empeños obvios de estas líneas ha sido el de trasladar al lector que, para considerar al teatro como “servicio público”, basta con acudir a los principios de la economía convencional, sin necesidad de apelar a otras fuentes que, por su supuesto progresismo social, pudieran quedar desautorizadas por prejuicios políticos o ideológicos antes incluso de empezar a hablar.
Y, respecto de la imposibilidad de encajar al 100% al teatro en el cumplimiento de los factores anteriormente expuestos, los manuales al uso recogen, incluso, objeciones parciales, más o menos peregrinas, a la consideración como servicio público de la defensa nacional, la protección del medio ambiente, el servicio de bomberos, la sanidad pública o la paz mundial, sin hacer gran caso de ellas. Así pues, hagamos como Santo Tomás de Aquino cuando quería probar la existencia de Dios mediante un “checking list”: para él, ningún argumento tomado por separado era suficientemente concluyente; pero todos juntos… Parece fuera de toda duda de que, en la proyección realizada sobre el hecho teatral de los factores propios de un “servicio público”, el balance es claramente favorable y casi por goleada.
Con respecto a la segunda reacción, también ha quedado implícitamente contestada en líneas anteriores. El asunto no es si el Estado, el Gobierno de la nación o los Gobiernos autonómicos mantienen en España muchos o pocos edificios teatrales de propiedad publica aquí o allá, o conceden más o menos subvenciones aquí y allá, sino si parten de la concepción de que deben garantizar, de manera permanente y suficiente, la accesibilidad al “servicio público teatral” con determinados objetivos y efectos; y no de manera discrecional, sino respondiendo al objetivo de ajustar constante y permanentemente su oferta a esa demanda real que suele quedar más bien oculta, tratando de potenciar las externalidades positivas del hecho teatral.
Y esto último exige, entre otros condicionantes, conocer cuál es o puede ser esa demanda real (tanto la expresada como la potencial) y explicitar, mediante un ejercicio de responsabilidad política, cuáles son las externalidades positivas del servicio público teatral que se quieren reforzar.
Sin necesidad de mencionar todas las posibles o todas las fundamentales, piénsese que un sector teatral económicamente bien estructurado permitiría un ahorro o un uso más eficaz de los recursos públicos que se le destinan, incrementando la accesibilidad al hecho teatral y evitando el riesgo de despilfarro de una parte de los presupuestos públicos que costean los ciudadanos con sus impuestos: lo primero favorecería a los espectadores reales y potenciales; lo segundo, a todos los ciudadanos.
O piénsese también que el teatro puede proporcionar una forma específica de conocimiento de la realidad social que no se puede conseguir mediante otros medios, generando así ciudadanos más conscientes, “ergo” con mayor capacidad de decisión, “ergo” más libres, “ergo” fortaleciendo así la democracia[6] .
A mi juicio, el tema del teatro como “servicio público” no debe plantearse en términos de consideración (como si fuera una opción “elegible”) o de aceptación (como quien decide asumir formalmente una obligación sin la necesidad de cumplirla de manera efectiva, al estilo un poco de nuestro texto constitucional acerca de la cultura), sino de reconocimiento activo.
Sin necesidad de ponernos especialmente solemnes o estupendos, ese reconocimiento activo puede ser el cimiento para el desarrollo de una política que dé lugar a un sector cuya estructura y actividades sean más sólidas, viables y rentables desde el punto de vista económico; y cuya función social resulte más positiva y relevante.
_______________
Referencias bibliográficas
BROOK, Peter (1994). La puerta abierta. Barcelona: Alba editorial.
COMISIÓN DE ESTUDIO DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES DEL SECTOR TEATRAL (2007). Plan General del Teatro. Madrid, INAEM.
HELBO, André et alt. (1978). Semiología de la representación. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
KRAUSE, Martin (2013). El foro y el bazar: economía, instituciones y políticas públicas. Guatemala: Universidad Francisco Marroquín.
MANKIW, N. Gregory (2002). Principios de Economía. Madrid: McGraw-Hill.
PAVIS, Patrice (1990). Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós.
SAMUELSON, Paul A. (1961). Curso de Economía Moderna. Madrid: Editorial Aguilar.
VV.AA. (1980). Diccionario Enciclopédico de Economía. Madrid: Planeta.
VV.AA. (1991). “Economía del sector no lucrativo”. Revista Economistas nº 51. Madrid: Colegio de Economistas.
VV.AA. (1997). Teoría del teatro. Madrid: Arco.
- En el marco de los trabajos iniciados en el año 2001 para la elaboración de un Plan General del Teatro por parte de una serie de asociaciones profesionales del sector teatral español, con el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM), la cuestión del teatro como “servicio público” fue objeto de alguna reflexión que quedó recogida, como Anexo, en la edición del texto final del Plan que fue impresa en 2007. Lo que sigue a continuación en este apartado y el siguiente está obviamente emparentado con el documento que, como queda expresamente consignado en ese Anexo, aporté a ese debate. ↵ Volver al texto
- Aun cuando seguramente resulte innecesario, recordemos: “El teatro (…) no implica al espectador en tanto que variante, sino en tanto que constante. Esta presencia no es alternativa, sino imperativa“ (Pavel Campeanu);
“el teatro se dirige a un público reunido en un espacio” (Mª Carmen Bobes Naves); “teatro es lo que ocurre entre actor y espectador. Lo demás es suplemento” (Jerzy Grotowski).↵ Volver al texto - Recordemos nuevamente:
“La representación sólo existe en el presente común del actor, el lugar escénico y el espectador. Esto es lo que diferencia al teatro de otras formas de arte figurativas y de la literatura” (Patrice Pavis); “un hombre camina por este espacio vacío mientras otro lo observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral” (Peter Brook).↵ Volver al texto - Por supuesto, existen también las “externalidades negativas”, es decir, los efectos desfavorables sobre terceros que se derivan de las actuaciones de determinados agentes en el mercado. Un ejemplo típico es el de una fábrica cuyos residuos contaminan el aire o un río cercano cuando no se le obliga a pagar por ello a la empresa propietaria ni esta traslada esos costes medioambientales a sus clientes a través de un incremento de los precios.↵ Volver al texto
- En realidad, y bien mirado, la propia tesis del Mal de Costes de Baumol y Bowen viene a ser una expresión del fracaso del mercado a la hora de asegurar una adecuada oferta teatral.↵ Volver al texto
- Tomo prestada, empeorando notablemente sus palabras y no por primera vez, una idea muy bien expuesta por Joan Maria Gual en el XVI Congreso de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE) celebrado en Cáceres en el año 2010.↵ Volver al texto



